|
En la película de Steven
Spielberg Minority Report, se describe un futuro cercano en el que
funciona un desconcertante sistema penal. Mediante el uso de precognitores,
mutantes con la capacidad de penetrar con sus mentes en el futuro, en esta
sociedad se detectan los delitos antes de que hayan sido cometidos. Y los
culpables en ciernes son detenidos y arrojados a un limbo electrónico
aparentemente indefinido por un delito que según nuestra percepción de la
realidad no han cometido.
 En
una primera aproximación, da la impresión de que el tema principal de esta
película gira en torno a la predestinación, la eterna duda de si estamos
sometidos a un destino inexorable o disponemos de un libre albedrío que nos
permite luchar contra él. Pero tras un análisis más detallado esto ya no
resulta del todo evidente. Es cierto que el destino de los perseguidos por Precrimen parece ineludible: están predestinados a convertirse en asesinos. Pero
tampoco es menos cierto que la propia actuación de esta institución está
modificando constantemente esa aparente predestinación. Y esto es así porque lo
que realmente Minority Report nos muestra son los efectos típicos
asociados a un clásico viaje por el tiempo. En
una primera aproximación, da la impresión de que el tema principal de esta
película gira en torno a la predestinación, la eterna duda de si estamos
sometidos a un destino inexorable o disponemos de un libre albedrío que nos
permite luchar contra él. Pero tras un análisis más detallado esto ya no
resulta del todo evidente. Es cierto que el destino de los perseguidos por Precrimen parece ineludible: están predestinados a convertirse en asesinos. Pero
tampoco es menos cierto que la propia actuación de esta institución está
modificando constantemente esa aparente predestinación. Y esto es así porque lo
que realmente Minority Report nos muestra son los efectos típicos
asociados a un clásico viaje por el tiempo.
Esta afirmación puede resultar
un tanto sorprendente para alguno de los espectadores de la película. En efecto,
ésta no presenta, explícitamente, una transición temporal típica como la que
podíamos encontrar en Regreso al futuro o las que aparecen en las dos
entregas de
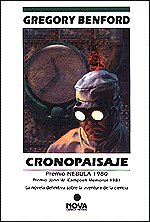 Terminator
estrenadas hasta el momento. Sin embargo, en la ciencia-ficción no son raros los
ejemplos de viajes temporales que no precisan de un desplazamiento físico para
llevarse a cabo. Por ejemplo, en la celebrada novela Cronopaisaje, de
Gregory Benford, unos científicos reciben un mensaje del futuro codificado en un
flujo de taquiones, mensaje en el que se advierte de las funestas consecuencias
a largo plazo de los acontecimientos que están teniendo lugar en el momento de
recibirse el mensaje. En Frecuency, la película de Gregory Hoblit, el protagonista descubre que
debido a un extraño fenómeno meteorológico es posible hablar con el pasado e
incluso interactuar con éste, alterando el presente en el proceso. Y en
Memorias, de Mike McQuay se nos describe una peculiar máquina del tiempo que
desplaza mentes, no cuerpos, por la línea temporal. Terminator
estrenadas hasta el momento. Sin embargo, en la ciencia-ficción no son raros los
ejemplos de viajes temporales que no precisan de un desplazamiento físico para
llevarse a cabo. Por ejemplo, en la celebrada novela Cronopaisaje, de
Gregory Benford, unos científicos reciben un mensaje del futuro codificado en un
flujo de taquiones, mensaje en el que se advierte de las funestas consecuencias
a largo plazo de los acontecimientos que están teniendo lugar en el momento de
recibirse el mensaje. En Frecuency, la película de Gregory Hoblit, el protagonista descubre que
debido a un extraño fenómeno meteorológico es posible hablar con el pasado e
incluso interactuar con éste, alterando el presente en el proceso. Y en
Memorias, de Mike McQuay se nos describe una peculiar máquina del tiempo que
desplaza mentes, no cuerpos, por la línea temporal.
Minority Report se ciñe a
un esquema parecido al de estos ejemplos. Los cuerpos de los precognitores no
abandonan físicamente el presente en ningún momento. Sin embargo, sus mentes si
están viajando constantemente entre el presente y el futuro. Por definición, un
precognitor ve lo que va a suceder. Pero esa visión paranormal resulta
indistinguible de la acción de un viajero temporal que se desplazase desde ese
futuro contemplado hasta el presente en el que tiene lugar la evaluación del
crimen que va a tener lugar. El resultado final es que la visión del futuro
provoca una alteración del presente que repercute en ese futuro: el esquema
clásico de actuación de cualquier paradoja temporal.
Tiempo y relatividad
 En
contra de lo que muchos piensan, el viaje por el tiempo no está prohibido por la
física. Con el advenimiento de la teoría de la relatividad llegó también la
sorprendente revelación de que el tiempo no era una magnitud inmutable como se
había considerado hasta entonces, sino que su medida variaba dependiendo del
observador. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, tiene lugar
siempre que dos sistemas de referencia se muevan uno con respecto al otro. En
nuestra vida cotidiana no nos afecta porque sólo empieza a resultar
significativo a velocidades muy altas. Sin embargo es algo que puede medirse
perfectamente en un simple avión con ayuda de un reloj atómico. En
contra de lo que muchos piensan, el viaje por el tiempo no está prohibido por la
física. Con el advenimiento de la teoría de la relatividad llegó también la
sorprendente revelación de que el tiempo no era una magnitud inmutable como se
había considerado hasta entonces, sino que su medida variaba dependiendo del
observador. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, tiene lugar
siempre que dos sistemas de referencia se muevan uno con respecto al otro. En
nuestra vida cotidiana no nos afecta porque sólo empieza a resultar
significativo a velocidades muy altas. Sin embargo es algo que puede medirse
perfectamente en un simple avión con ayuda de un reloj atómico.
Cuando la velocidad de
desplazamiento comienza a aproximarse a la velocidad de la luz, los efectos de
la dilatación temporal resultan espectaculares. Para un viajero desplazándose en
una nave en esas condiciones el tiempo pasa muchísimo más despacio que para un
viajero que permanece en reposo sobre el punto de partida. Esto da lugar a la
célebre paradoja de los gemelos, según la cual un gemelo que vuelva a la Tierra
después de viajar durante un tiempo casi a la velocidad de la luz descubrirá que
su hermano que se quedo en el planeta ha envejecido muchísimo más que él en un
factor que depende de lo cerca que haya estado su nave del límite de c
durante
su viaje. Este fenómeno, conocido como deuda temporal, es uno de los grandes
inconvenientes de los viajes a
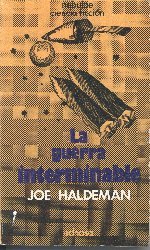 velocidades
relativistas y ha sido ampliamente utilizado dentro de la ciencia ficción. Por
ejemplo, Joe Haldeman se sirve de él en La guerra interminable para
que la novia del protagonista pueda encontrarse con éste tras un viaje
espacial de cientos de años de duración, utilizando una nave en un recorrido
cerrado a velocidades relativistas como máquina del tiempo. En la misma novela también
se presenta el concepto de shock de futuro que ilustra
cómo la sociedad fuera de la nave relativista evoluciona a una velocidad
diferente a la de dentro de la nave, lo que se traduce en que cuando el viajero
retorna a su mundo éste ya no es el mismo que cuando partió. Este fenómeno
también esta magníficamente descrito por Lem en Retorno de las estrellas
y por John Varley en su relato El pusher, donde presenta una inteligente
reflexión sobre el desarraigo experimentado por un astronauta en estas
condiciones. Por último, Poul Anderson se sirve de este mecanismo en Tau Cero
para hacer viajar una nave hasta el mismísimo final del universo. velocidades
relativistas y ha sido ampliamente utilizado dentro de la ciencia ficción. Por
ejemplo, Joe Haldeman se sirve de él en La guerra interminable para
que la novia del protagonista pueda encontrarse con éste tras un viaje
espacial de cientos de años de duración, utilizando una nave en un recorrido
cerrado a velocidades relativistas como máquina del tiempo. En la misma novela también
se presenta el concepto de shock de futuro que ilustra
cómo la sociedad fuera de la nave relativista evoluciona a una velocidad
diferente a la de dentro de la nave, lo que se traduce en que cuando el viajero
retorna a su mundo éste ya no es el mismo que cuando partió. Este fenómeno
también esta magníficamente descrito por Lem en Retorno de las estrellas
y por John Varley en su relato El pusher, donde presenta una inteligente
reflexión sobre el desarraigo experimentado por un astronauta en estas
condiciones. Por último, Poul Anderson se sirve de este mecanismo en Tau Cero
para hacer viajar una nave hasta el mismísimo final del universo.
Además de la velocidad, la física también predice que
podemos controlar el paso del tiempo mediante la gravedad. La teoría de la
relatividad contempla que la gravedad retarda el tiempo, de modo que dentro de
un campo gravitatorio los relojes funcionan más despacio. Por ejemplo, ha sido
preciso tener en cuenta este fenómeno a la hora de diseñar la red de satélites
de posicionamiento global (GPS) a fin de que pudiera funcionar de un
modo preciso. De nuevo, cuando la intensidad del campo gravitatorio se
incrementa, los efectos se vuelven espectaculares. En la superficie de una
estrella de neutrones como la descrita por Robert L. Forward en Huevo de
dragón el tiempo corre bastante más despacio que sobre la superficie de la Tierra. Y dentro de la singularidad de un agujero
negro el tiempo termina por detenerse completamente: un viajero que pasase cerca
del agujero negro sin ser destruido se vería catapultado hacia el
futuro, tal y como se describe en el relato "Houston, Houston, ¿me recibe?" de
James Tiptree Jr. Este fenómeno también ha sido ampliamente utilizado por
Frederik Pohl en su célebre saga de los Heechees. En la primera novela, Pórtico, unos exploradores quedan congelados en el tiempo al
quedar atrapados en la vecindad de un agujero negro. Y en el relato "En el
núcleo", perteneciente al volumen Los exploradores de Pórtico, se nos
narra el descubrimiento de los míticos Heechees viviendo en las cercanías de un
agujero negro en unas condiciones en las que su tiempo se ha visto ralentizado
varios cientos de miles de veces respecto al del resto del universo.
La máquina del tiempo
que sobre la superficie de la Tierra. Y dentro de la singularidad de un agujero
negro el tiempo termina por detenerse completamente: un viajero que pasase cerca
del agujero negro sin ser destruido se vería catapultado hacia el
futuro, tal y como se describe en el relato "Houston, Houston, ¿me recibe?" de
James Tiptree Jr. Este fenómeno también ha sido ampliamente utilizado por
Frederik Pohl en su célebre saga de los Heechees. En la primera novela, Pórtico, unos exploradores quedan congelados en el tiempo al
quedar atrapados en la vecindad de un agujero negro. Y en el relato "En el
núcleo", perteneciente al volumen Los exploradores de Pórtico, se nos
narra el descubrimiento de los míticos Heechees viviendo en las cercanías de un
agujero negro en unas condiciones en las que su tiempo se ha visto ralentizado
varios cientos de miles de veces respecto al del resto del universo.
La máquina del tiempo
Una de las consecuencias más
turbadoras de la concepción relativista del
 tiempo
es que atenta gravemente, en cierto modo, contra nuestro concepto mental de lo
que es el flujo temporal. En efecto, a través de la percepción del universo que
nos rodea hemos desarrollado una visión muy particular de nuestra relación con
el tiempo. Los acontecimientos de nuestra vida se ordenan siguiendo una
secuencia aparentemente evidente que da lugar a la clásica distinción entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en un
momento dado y que solemos equiparar a lo que es real, y lo que
sucederá. tiempo
es que atenta gravemente, en cierto modo, contra nuestro concepto mental de lo
que es el flujo temporal. En efecto, a través de la percepción del universo que
nos rodea hemos desarrollado una visión muy particular de nuestra relación con
el tiempo. Los acontecimientos de nuestra vida se ordenan siguiendo una
secuencia aparentemente evidente que da lugar a la clásica distinción entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en un
momento dado y que solemos equiparar a lo que es real, y lo que
sucederá.
Ya los griegos comparaban el
paso del tiempo con el flujo sin retorno de un río que nos lleva del pasado al
futuro. Benford tiene un excelente relato titulado "Río abajo" basado
precisamente en esta metáfora. Sin embargo, en la física no existe ningún
elemento que describa ese fluir. Ni siquiera el concepto de presente tiene una
realidad constatable: si los relojes de dos observadores situados en sistemas de
referencia diferentes funcionan a diferente velocidad, el presente de uno de
ellos puede fácilmente convertirse en el futuro o el pasado del otro. La
simultaneidad temporal no existe y, como decía Einstein, pasado presente y futuro
son sólo ilusiones, aunque sean ilusiones pertinaces.
Una posible conclusión de este
hecho inquietante es que tanto el pasado como el futuro están fijados. El tiempo
existe como un todo en el que el futuro que desconocemos es tan real como el
presente que vivimos o el pasado que recordamos. El tiempo forma una especie de
cronopaisaje, continúo pero mutable, donde no existe un instante privilegiado
que podamos denominar presente. A este concepto se le denomina "entramado del
tiempo".
Ahora bien, si el tiempo forma un todo continuo,
¿significa eso que podemos desplazarnos hacia atrás por él? La física dice
que si, al menos en ciertas condiciones. Por ejemplo, en 1948 Gödel presentó una
solución de las ecuaciones de Einstein que describían un universo en rotación en
el que un viajero sería capaz de alcanzar su propio pasado simplemente
desplazándose por el espacio. Esta solución se consideró en su momento
únicamente como una curiosidad matemática, pero al propio
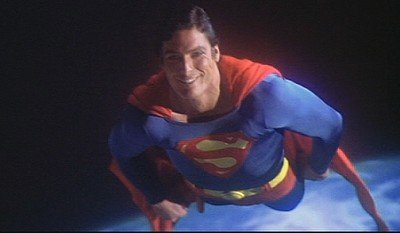 Einstein
le resultaba sumamente molesta la idea de que el viaje en el tiempo estuviese
implícito en sus ecuaciones. Más recientemente, Tipler calculó que un cilindro
infinito muy pesado que girase en torno a su eje a una velocidad cercana a la de
la luz también permitiría viajar al pasado. Una variante de este mecanismo
aparece por ejemplo en la película Superman (Richard Donner, 1978) cuando
Superman se dedica a girar rápidamente en torno a la Tierra para retroceder en
el tiempo a fin de salvar la vida de su amada. El único problema es que ni la
masa de la Tierra es lo suficientemente elevada ni su forma puede decirse que
sea precisamente la de un cilindro. Algo parecido sucede también en la serie de
Star Trek, en la que aunque el problema de la masa está algo mejor resuelto (las
naves giran en torno al Sol) sigue teniendo el problema de la geometría. Einstein
le resultaba sumamente molesta la idea de que el viaje en el tiempo estuviese
implícito en sus ecuaciones. Más recientemente, Tipler calculó que un cilindro
infinito muy pesado que girase en torno a su eje a una velocidad cercana a la de
la luz también permitiría viajar al pasado. Una variante de este mecanismo
aparece por ejemplo en la película Superman (Richard Donner, 1978) cuando
Superman se dedica a girar rápidamente en torno a la Tierra para retroceder en
el tiempo a fin de salvar la vida de su amada. El único problema es que ni la
masa de la Tierra es lo suficientemente elevada ni su forma puede decirse que
sea precisamente la de un cilindro. Algo parecido sucede también en la serie de
Star Trek, en la que aunque el problema de la masa está algo mejor resuelto (las
naves giran en torno al Sol) sigue teniendo el problema de la geometría.
En 1991 se postuló que las cuerdas cósmicas, estructuras
cosmológicas que algunos piensan que aparecieron en los primeros instantes de
la Gran Explosión, también podrían servir para viajar hacia atrás en el tiempo.
En la película Star Trek: Generations (David Carson, 1994) aparece una
estructura cósmica, el Nexus, en la cual el tiempo se ralentiza y se retuerce de
forma extraña, permitiendo a los que quedan atrapados en ella cumplir hasta
sus más locos deseos, alcanzando una felicidad absoluta en el proceso.
Sin embargo, la máquina del tiempo más plausible desde el
punto de vista de la física la encontramos en los llamados "agujeros de gusano".
Se dice
 que
cuando Carl Sagan estaba escribiendo su novela Contacto (1985), le
preguntó a su amigo Kip S. Thorne por un procedimiento compatible con la física
conocida para viajar más deprisa que la luz. El resultado de aquella
conversación fue uno de los objetos más fascinantes de la física moderna: los
agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una estructura que conecta dos
regiones remotas del espacio a través de un atajo. Son soluciones naturales de
la teoría general de la relatividad, que predice que la gravedad no sólo es
capaz de distorsionar el tiempo sino también el espacio. En estas condiciones,
la trayectoria dentro de un agujero de gusano que uniera dos puntos seria un
camino más corto que el que habría que recorrer por el espacio convencional. Esto nos permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz aunque nuestra nave nunca superaría dicho límite en ningún momento. que
cuando Carl Sagan estaba escribiendo su novela Contacto (1985), le
preguntó a su amigo Kip S. Thorne por un procedimiento compatible con la física
conocida para viajar más deprisa que la luz. El resultado de aquella
conversación fue uno de los objetos más fascinantes de la física moderna: los
agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una estructura que conecta dos
regiones remotas del espacio a través de un atajo. Son soluciones naturales de
la teoría general de la relatividad, que predice que la gravedad no sólo es
capaz de distorsionar el tiempo sino también el espacio. En estas condiciones,
la trayectoria dentro de un agujero de gusano que uniera dos puntos seria un
camino más corto que el que habría que recorrer por el espacio convencional. Esto nos permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz aunque nuestra nave nunca superaría dicho límite en ningún momento.
Crear un agujero de gusano es una tarea ciertamente
compleja. Ciertamente es posible que en la naturaleza existan agujeros de gusano
procedentes de la Gran Explosión, cuando la densidad y la magnitud de las
energías implicadas pudieron dar lugar fácilmente a estructuras de estas
características. Se ha postulado asimismo que los agujeros de gusano deben ser
relativamente corrientes a nivel cuántico. El problema de estos microagujeros es
que son muy pequeños y muy inestables: permanecen abiertos muchísimo menos
tiempo del que es necesario para atravesarlos. Para ensancharlos y mantenerlos
abiertos sería necesario utilizar lo que Thorne y su equipo denominaron "materia
exótica", un tipo especial de materia capaz de producir la antigravedad
necesaria para que las paredes del agujero se repelieran a fin de poder
mantenerlo abierto.
Si se consiguieran agujeros de gusano estables como los
que se describen en la novela de Arthur C. Clarke y Stephen Baxter Luz de
otros días, sería relativamente fácil convertirlos en máquinas del tiempo.
Para ello bastaría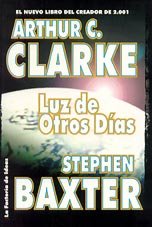 anclar uno de sus extremos cerca de una masa enorme, como una estrella de
neutrones o un agujero negro, que se encargaría de ralentizar el tiempo en dicha
salida. El mismo efecto también podría conseguirse haciendo viajar una de las
bocas del agujero cerca de la velocidad de la luz mientras que la otra
permanecería en reposo en el punto de partida. El resultado de esta combinación
de factores permitiría a un viajero que atravesara el agujero circular por el
tiempo en ambas direcciones, hacia el pasado o de vuelta al presente, sin el más
mínimo esfuerzo. Un ejemplo de máquina del tiempo de estas características
aparece desarrollado en el relato de Aguilera y Redal "Un vacío insondable", en
el que los extremos de un agujero de gusano se estabilizan "anclándolos" a una
estructura de materia ultradensa en rotación, lo que unido a su velocidad de
desplazamiento convierte a esa estructura automáticamente en una máquina del
tiempo.
anclar uno de sus extremos cerca de una masa enorme, como una estrella de
neutrones o un agujero negro, que se encargaría de ralentizar el tiempo en dicha
salida. El mismo efecto también podría conseguirse haciendo viajar una de las
bocas del agujero cerca de la velocidad de la luz mientras que la otra
permanecería en reposo en el punto de partida. El resultado de esta combinación
de factores permitiría a un viajero que atravesara el agujero circular por el
tiempo en ambas direcciones, hacia el pasado o de vuelta al presente, sin el más
mínimo esfuerzo. Un ejemplo de máquina del tiempo de estas características
aparece desarrollado en el relato de Aguilera y Redal "Un vacío insondable", en
el que los extremos de un agujero de gusano se estabilizan "anclándolos" a una
estructura de materia ultradensa en rotación, lo que unido a su velocidad de
desplazamiento convierte a esa estructura automáticamente en una máquina del
tiempo.
Según acabamos de ver, la física no solamente predice la
existencia de viajes por el tiempo sino que incluso reduce el problema a una
cuestión tecnológica al ofrecer alternativas válidas para llevarlos a cabo.
Ahora bien, si los viajes en el tiempo son posibles, también es posible vulnerar
uno de los elementos fundamentales que rigen nuestra relación con el universo,
como es el principio de causalidad. Hasta ahora resulta inatacable el hecho de
que todo efecto tiene una causa que lo produce. Sin embargo, si los viajes en el
tiempo son posibles es fácil demostrar que podemos tener efectos sin causa
aparente que los justifique. Esto supone una conmoción de tamaña magnitud que
algunos autores tan famosos como Stephen Hawking han propuesto la llamada
"conjetura de protección de la cronología", según la cual los viajes temporales
son teóricamente posibles pero en la práctica están prohibidos por nuestro
universo precisamente para evitar los problemas derivados de la aparición de
paradojas temporales.
El reflejo en el espejo
Las paradojas son, sin duda, uno
de los elementos más atractivos y a la vez más polémicos de la física
temporal. Como vimos antes, nuestro cerebro mantiene una particular concepción
de flujo temporal que se divide en pasado, presente y futuro. Ahora bien, dentro
de ese esquema los únicos elementos de los que tenemos conciencia son el
presente y el pasado: el futuro es una incógnita que normalmente no se sabe qué
nos deparará.
Las paradojas resultan tan
turbadoras porque vienen a destruir, en cierto modo, esta secuenciación. En su
forma más corriente, una alteración procedente del futuro llega hasta un
determinado punto del pasado y provoca una cadena de acontecimientos que genera
una alteración en él. Para un observador situado en el momento presente de
la línea temporal existiría una clara divergencia entre el pasado previo a la
perturbación, y el pasado posterior resultante de la actuación de ésta. El
mismo tejido de la realidad, tal y como la entendemos, se vería por tanto puesto
en entredicho.
 Uno
de los mejores ejemplos de esta paradoja lo encontramos en el conocido relato
"El sonido de un trueno", de Bradbury, en el que una insignificante
perturbación del pasado da lugar a un presente diferente del que partieron los
temponautas. El mismo esquema es utilizado con gran éxito por Phillip K. Dick en
"El mundo de Jon", continuación de su celebre relato "La segunda variedad", en
el que la muerte de un solo individuo en el pasado produce una profunda
alteración histórica. Poul Anderson en
"Delenda est" también hace un uso muy inteligente de este mecanismo, al
proponer una revisión de un futuro alternativo en que la derrota de
Roma en las guerras púnicas provoca una civilización radicalmente diferente a la
que conocemos en la actualidad. En esta línea no podemos olvidar la
divertida, pero a la vez estremecedora "Así burlamos a Carlomagno", de
Robert A. Lafferty, en la que los protagonistas están ciegos a los cambios de la
realidad que generan sus alteraciones en el tiempo, cambios que sin embargo
resultan patentes para el lector del relato como observador privilegiado. La misma situación se vive en "El coleccionista de sellos", de
César Mallorquí, donde aparecen unos misteriosos sellos que permiten
enviar cartas al pasado. Cada vez que se produce un envío, el presente se ve
completamente alterado por el efecto de la carta, pero los protagonistas sólo
tienen una vaga conciencia de lo que ha sucedido. Sin duda una excelente ucronía
sobre la Guerra Civil mezclada con una interesante trama policiaca. Uno
de los mejores ejemplos de esta paradoja lo encontramos en el conocido relato
"El sonido de un trueno", de Bradbury, en el que una insignificante
perturbación del pasado da lugar a un presente diferente del que partieron los
temponautas. El mismo esquema es utilizado con gran éxito por Phillip K. Dick en
"El mundo de Jon", continuación de su celebre relato "La segunda variedad", en
el que la muerte de un solo individuo en el pasado produce una profunda
alteración histórica. Poul Anderson en
"Delenda est" también hace un uso muy inteligente de este mecanismo, al
proponer una revisión de un futuro alternativo en que la derrota de
Roma en las guerras púnicas provoca una civilización radicalmente diferente a la
que conocemos en la actualidad. En esta línea no podemos olvidar la
divertida, pero a la vez estremecedora "Así burlamos a Carlomagno", de
Robert A. Lafferty, en la que los protagonistas están ciegos a los cambios de la
realidad que generan sus alteraciones en el tiempo, cambios que sin embargo
resultan patentes para el lector del relato como observador privilegiado. La misma situación se vive en "El coleccionista de sellos", de
César Mallorquí, donde aparecen unos misteriosos sellos que permiten
enviar cartas al pasado. Cada vez que se produce un envío, el presente se ve
completamente alterado por el efecto de la carta, pero los protagonistas sólo
tienen una vaga conciencia de lo que ha sucedido. Sin duda una excelente ucronía
sobre la Guerra Civil mezclada con una interesante trama policiaca.
Una de las razones que se han
esgrimido con mayor frecuencia para justificar la imposibilidad de los viajes
por el tiempo es precisamente la existencia de este tipo de problemas. El
principio de causalidad ha demostrado ser a estas alturas bastante sólido. Sin
embargo, la mayor parte de las paradojas acaban vulnerándolo de uno u otro modo.
El
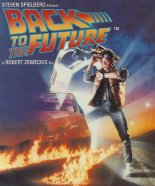 ejemplo
más evidente lo tendríamos en la llamada "paradoja del abuelo": un viajero en el
tiempo podría desplazarse hasta el pasado y matar a su abuelo antes de que
engendrara a su padre. La cadena de acontecimientos asociados a ese acto negaría
la propia existencia del asesino... lo que conduce desde un punto de vista
lógico a una situación imposible. Una situación parecida se vive en la película
Regreso al futuro, cuando al viajar al pasado la madre del protagonista
se enamora de él en vez de su padre lo que automáticamente termina negando su
propia existencia. Otro caso típico de la misma paradoja es el retorno al
pasado para encontrarse con una versión rejuvenecida de un yo más joven. Las
implicaciones de este tipo de acontecimientos están desarrolladas
con cierta profundidad en dos cuentos de Heinlein: "Por sus propios medios", un relato de intriga
magistralmente construido en torno al viaje temporal y, sobre todo, el aclamado
"Todos vosotros, zombis", donde se llevan hasta sus últimas consecuencias
las posibilidades de un viaje recursivo por el tiempo en el que el protagonista
termina siendo padre y madre de sí mismo. ejemplo
más evidente lo tendríamos en la llamada "paradoja del abuelo": un viajero en el
tiempo podría desplazarse hasta el pasado y matar a su abuelo antes de que
engendrara a su padre. La cadena de acontecimientos asociados a ese acto negaría
la propia existencia del asesino... lo que conduce desde un punto de vista
lógico a una situación imposible. Una situación parecida se vive en la película
Regreso al futuro, cuando al viajar al pasado la madre del protagonista
se enamora de él en vez de su padre lo que automáticamente termina negando su
propia existencia. Otro caso típico de la misma paradoja es el retorno al
pasado para encontrarse con una versión rejuvenecida de un yo más joven. Las
implicaciones de este tipo de acontecimientos están desarrolladas
con cierta profundidad en dos cuentos de Heinlein: "Por sus propios medios", un relato de intriga
magistralmente construido en torno al viaje temporal y, sobre todo, el aclamado
"Todos vosotros, zombis", donde se llevan hasta sus últimas consecuencias
las posibilidades de un viaje recursivo por el tiempo en el que el protagonista
termina siendo padre y madre de sí mismo.
Otra aparente paradoja,
utilizada por Hawking como argumento para justificar la inexistencia de los
viajes temporales, es que si el viaje por el tiempo efectivamente existe, ¿donde
están los viajeros temporales que deberían estar por todas partes visitándonos
desde el futuro? Porque de
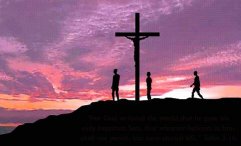 existir
estos viajeros, es fácil imaginar que en determinados puntos críticos de la
historia terminaría existiendo una auténtica aglomeración de los mismos. Este es
el punto central del argumento de "Todos sobre el Gólgota", de Gary
Kilworth, donde un turista que ha viajado por el tiempo para contemplar la
crucifixión de Jesucristo descubre que toda la enorme muchedumbre que contempla
el espectáculo está formada por otros turistas temporales venidos del futuro
para presenciar el evento. La novela Por el tiempo, de Silverberg también
postula la existencia de un gran número de turistas temporales que se mueven por
el pasado de forma inadvertida y en pequeños grupos procurando no hacerse notar
en la época que visitan. existir
estos viajeros, es fácil imaginar que en determinados puntos críticos de la
historia terminaría existiendo una auténtica aglomeración de los mismos. Este es
el punto central del argumento de "Todos sobre el Gólgota", de Gary
Kilworth, donde un turista que ha viajado por el tiempo para contemplar la
crucifixión de Jesucristo descubre que toda la enorme muchedumbre que contempla
el espectáculo está formada por otros turistas temporales venidos del futuro
para presenciar el evento. La novela Por el tiempo, de Silverberg también
postula la existencia de un gran número de turistas temporales que se mueven por
el pasado de forma inadvertida y en pequeños grupos procurando no hacerse notar
en la época que visitan.
Pasado inmutable
Existen muchas alternativas para
enfrentarse al problema de las paradojas. Como norma, la mayor parte de las
estrategias que se han desarrollado en el campo de la ciencia-ficción se apoyan
para ello en alguna peculiaridad del
 concepto
de tiempo manejado en la narración. Por ejemplo, una estrategia muy socorrida es
utilizar la idea de la predestinación. En ese contexto, las paradojas
evidentemente no existen porque los resultados del viaje en el tiempo están
integrados dentro de la trama temporal. El tiempo es inmutable y el viaje a lo
largo de éste se ceñirá inexorablemente a lo ya sucedido, aún en contra de la
voluntad del viajero. Esto da lugar a algunas interesantes posibilidades. Por
ejemplo, si se considera que el tiempo es circular (el famoso uroboros de
los griegos), podría viajarse al pasado para intentar conocer el futuro. Esto es
lo que propone "El círculo de cero", de Stanley G. Weinbaum. Los cronolitos,
de Robert C. Wilson se desarrolla en un futuro cercano en el que de repente
comienzan a aparecer una serie de enormes monumentos que conmemoran las
victorias de un caudillo militar del futuro. Estos monumentos, inexpugnables y
fruto de una tecnología desconocida, pronto muestran una siniestra razón de ser,
al conducir a los habitantes del planeta al convencimiento de que Kuin, el
responsable último de su aparición, es virtualmente invencible y que cualquier
intento para detener su hegemonia es un esfuerzo baldío. El resultado es una
inestabilidad progresiva en la sociedad que cada vez hace ese advenimiento de
Kuin y sus huestes más inevitable. concepto
de tiempo manejado en la narración. Por ejemplo, una estrategia muy socorrida es
utilizar la idea de la predestinación. En ese contexto, las paradojas
evidentemente no existen porque los resultados del viaje en el tiempo están
integrados dentro de la trama temporal. El tiempo es inmutable y el viaje a lo
largo de éste se ceñirá inexorablemente a lo ya sucedido, aún en contra de la
voluntad del viajero. Esto da lugar a algunas interesantes posibilidades. Por
ejemplo, si se considera que el tiempo es circular (el famoso uroboros de
los griegos), podría viajarse al pasado para intentar conocer el futuro. Esto es
lo que propone "El círculo de cero", de Stanley G. Weinbaum. Los cronolitos,
de Robert C. Wilson se desarrolla en un futuro cercano en el que de repente
comienzan a aparecer una serie de enormes monumentos que conmemoran las
victorias de un caudillo militar del futuro. Estos monumentos, inexpugnables y
fruto de una tecnología desconocida, pronto muestran una siniestra razón de ser,
al conducir a los habitantes del planeta al convencimiento de que Kuin, el
responsable último de su aparición, es virtualmente invencible y que cualquier
intento para detener su hegemonia es un esfuerzo baldío. El resultado es una
inestabilidad progresiva en la sociedad que cada vez hace ese advenimiento de
Kuin y sus huestes más inevitable.
Otro magnifico ejemplo de
predestinación lo encontramos en "He aquí al hombre", de Michael Moorcock. Un
investigador viaja al pasado para estudiar la vida de Jesucristo y descubre
asombrado que Jesucristo no existe. Desgraciadamente, su máquina del tiempo se
avería y un cúmulo de circunstancia s acaban por convertirle en el personaje que
había acudido a investigar. En el
relato "Gu ta gutarrak", de Magdalena A. Moujan, descubrimos que el origen
del pueblo vasco está en una expedición por el tiempo cuyo objetivo era
precisamente determinar de donde procedían mientras que en La flecha del
tiempo, de Clarke, un arqueólogo que investiga un rastro fósil de
las huellas dejadas por un dinosaurio carnívoro acechando a una presa descubre
entrelazada con ellas la prueba de un viaje en el tiempo que acaba de tener
lugar. s acaban por convertirle en el personaje que
había acudido a investigar. En el
relato "Gu ta gutarrak", de Magdalena A. Moujan, descubrimos que el origen
del pueblo vasco está en una expedición por el tiempo cuyo objetivo era
precisamente determinar de donde procedían mientras que en La flecha del
tiempo, de Clarke, un arqueólogo que investiga un rastro fósil de
las huellas dejadas por un dinosaurio carnívoro acechando a una presa descubre
entrelazada con ellas la prueba de un viaje en el tiempo que acaba de tener
lugar.
"La presión de un dedo", de Alfred Bester,
ofrece una perspectiva
del viaje temporal muy semejante en su planteamiento a la desarrollada en
Minority Report, aunque con una componente muchísimo más determinista. En
lugar de precognitores, en este relato lo que se plantea es la existencia de una
máquina que permite vislumbrar el futuro. Mediante el conocimiento aportado por
ella, se intenta evitar una cadena de acontecimientos que acaban con la
destrucción del universo... para acabar descubriendo que ese empeño por cambiar
el destino del universo es precisamente el disparador de la catástrofe. "Flota
vengadora", de Fredric Brown describe la llegada al sistema solar de una flota
alienígena que destruye al planeta Venus. Cuando los invasores se dirigían hacia
la Tierra, fueron interceptados por una flota combinada terrestre y marciana y destruidos. Los hombres construyeron entonces una flota vengadora que
partió a una velocidad muy superior a la de la luz buscando el planeta de donde
surgieron los destructores. Nunca más se supo de ella hasta que un investigador
cayo en la cuenta de que al viajar mas rápido que la luz también viajaban hacia
atrás en el tiempo, y que en un universo en rotación los expedicionarios habían
dado la vuelta entera para volver al lugar de partida: la flota vengadora era la
misma flota que ataco el planeta diez años atrás.
La resistencia al cambio
Otra manera de obviar el efecto
de las paradojas es suponer que los efectos de éstas son absorbidos por la
propia corriente temporal, de modo que al final no resultan dañinos. Por
ejemplo, en "El valor de un rey", de Poul Anderson, un viajero en el
tiempo se ve forzado por las
 circunstancias
a asumir el papel de Ciro, rey de los persas y a repetir inexorablemente su vida
y sus actos para sostener el tejido de la historia. Algo parecido también se
describe en "El pesar de Odín el Godo", del mismo autor. En "Los deseos del rey"
de Robert Sheckley, un demonio viaja desde el pasado hasta nuestro mundo con la
misión de llevarle regalos a su caprichoso rey. La presencia de artefactos
modernos podría haber dado lugar, por supuesto, a todo tipo de paradojas, salvo
porque en este caso el amo del demonio resulta ser el rey de la Atlántida. En la
misma línea se desarrolla "La carrera de la reina encarnada", de Asimov, donde
un científico decide alterar el curso de la historia de la humanidad. Para ello
envía al pasado un texto de química cuidadosamente preparado y escrito en
griego. Pero sin embargo ve frustrado su propósito por un avispado traductor que
inserta en la obra sólo aquellos fragmentos de conocimientos que sabemos que el
mundo antiguo poseía. circunstancias
a asumir el papel de Ciro, rey de los persas y a repetir inexorablemente su vida
y sus actos para sostener el tejido de la historia. Algo parecido también se
describe en "El pesar de Odín el Godo", del mismo autor. En "Los deseos del rey"
de Robert Sheckley, un demonio viaja desde el pasado hasta nuestro mundo con la
misión de llevarle regalos a su caprichoso rey. La presencia de artefactos
modernos podría haber dado lugar, por supuesto, a todo tipo de paradojas, salvo
porque en este caso el amo del demonio resulta ser el rey de la Atlántida. En la
misma línea se desarrolla "La carrera de la reina encarnada", de Asimov, donde
un científico decide alterar el curso de la historia de la humanidad. Para ello
envía al pasado un texto de química cuidadosamente preparado y escrito en
griego. Pero sin embargo ve frustrado su propósito por un avispado traductor que
inserta en la obra sólo aquellos fragmentos de conocimientos que sabemos que el
mundo antiguo poseía.
Un argumento semejante se
utiliza en Estación Hawksbill de Robert Silverberg, en el que se nos describe un
penal situado en pleno periodo Cámbrico en el que una sociedad del futuro
destierra a sus disidentes y prisioneros políticos. En ese periodo la superficie
terrestre estaba prácticamente desprovista de vida, por lo que los presos no
tienen más capacidad de generar paradojas que las derivadas de la pesca de
trilobites en aquellos mares arcaicos. El relato de Varley "Incursión aérea",
ofrece una interesante variante de este enfoque. En un avión a punto de
estrellarse, unos viajeros del futuro abren de repente una puerta y rescatan a
los pasajeros que son sustituídos por un montón de cadáveres destrozados.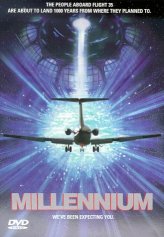 Los pasajeros así rescatados son enviados a un futuro en el que la guerra y la
contaminación tienen a la humanidad contra las cuerdas y es necesaria carne
fresca y resistente para salvarla. La película Millennium cuenta con un
guión del propio Varley inspirado en este relato. Leiber también utiliza esta
idea en "La mañana de la condenación". Este relato está inscrito dentro de lo
que Leiber denomina "la guerra del cambio": un conflicto que no tiene lugar en
el espacio, sino en el tiempo, entre dos facciones, las arañas y las serpientes
de las que apenas sabemos nada salvo que participan en un juego de escala
cósmica. Ambos bandos reclutan a sus soldados en diferentes épocas de acuerdo
con sus intereses y utilizan para ello a los suicidas y a las personas que están
a punto de morir. El problema es que a veces puede darse el caso de que cada una
de las dos facciones termine reclutando a la misma persona, que se ve obligada
de este modo a luchar consigo misma en bandos diferentes por toda la eternidad.
Los pasajeros así rescatados son enviados a un futuro en el que la guerra y la
contaminación tienen a la humanidad contra las cuerdas y es necesaria carne
fresca y resistente para salvarla. La película Millennium cuenta con un
guión del propio Varley inspirado en este relato. Leiber también utiliza esta
idea en "La mañana de la condenación". Este relato está inscrito dentro de lo
que Leiber denomina "la guerra del cambio": un conflicto que no tiene lugar en
el espacio, sino en el tiempo, entre dos facciones, las arañas y las serpientes
de las que apenas sabemos nada salvo que participan en un juego de escala
cósmica. Ambos bandos reclutan a sus soldados en diferentes épocas de acuerdo
con sus intereses y utilizan para ello a los suicidas y a las personas que están
a punto de morir. El problema es que a veces puede darse el caso de que cada una
de las dos facciones termine reclutando a la misma persona, que se ve obligada
de este modo a luchar consigo misma en bandos diferentes por toda la eternidad.
Una variante de la conjetura de
protección de la cronología de Hawking consiste en suponer que es el propio
tiempo el que se defenderá de una intrusión externa, frustrando los intentos del
viajero por alterarlo. Por ejemplo, en el magnífico relato de Alfred Bester "Los
que asesinamos a Mahoma" un viajero temporal se dedica a asesinar a personajes
históricos para poder alterar su presente. Pero en lugar de alterar el futuro lo
único que logra es destruir su propia realidad, viéndose convertido en un
fantasma transparente que vaga por el limbo junto a todos los que inventaron el
viaje en el tiempo antes que el.
Las paradojas del tipo de
encontrarse con uno mismo en el pasado podrían evitarse si el mismo tiempo nos
impidiera viajar a los puntos concretos de la corriente temporal en los que
nuestra presencia podría generar problemas. Es el caso, por ejemplo, de "El
sonido del trueno", ya comentado más
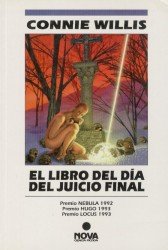 arriba.
La misma idea aparece también en El libro del día del Juicio Final, de
Connie Willis, donde la fecha exacta de un salto temporal aparentemente sin
problemas a plena Edad Media se modifica de tal modo que el viaje termina
coincidiendo con la gran epidemia de la peste negra, cuya enorme mortandad se
encarga de eliminar cualquier paradoja que pudiera haber generado. Pero el
relato definitivo sobre la resistencia de la realidad a dejarse modificar lo
tenemos en el clásico "Intentar cambiar el pasado", de Fritz Leiber. En este
relato, un recluta recién incorporado a la guerra de serpientes contra arañas
tras ser asesinado decide alterar el pasado para borrar la sucesión de
acontecimientos que condujo a su reclutamiento, solo para descubrir que el
universo se resiste con uñas y dientes a alterar el curso de lo ya sucedido,
dando lugar a los sucesos más improbables con tal de mantener intacta la
consistencia de la línea temporal. arriba.
La misma idea aparece también en El libro del día del Juicio Final, de
Connie Willis, donde la fecha exacta de un salto temporal aparentemente sin
problemas a plena Edad Media se modifica de tal modo que el viaje termina
coincidiendo con la gran epidemia de la peste negra, cuya enorme mortandad se
encarga de eliminar cualquier paradoja que pudiera haber generado. Pero el
relato definitivo sobre la resistencia de la realidad a dejarse modificar lo
tenemos en el clásico "Intentar cambiar el pasado", de Fritz Leiber. En este
relato, un recluta recién incorporado a la guerra de serpientes contra arañas
tras ser asesinado decide alterar el pasado para borrar la sucesión de
acontecimientos que condujo a su reclutamiento, solo para descubrir que el
universo se resiste con uñas y dientes a alterar el curso de lo ya sucedido,
dando lugar a los sucesos más improbables con tal de mantener intacta la
consistencia de la línea temporal.
Policías del tiempo
Otra alternativa eficaz para
corregir los peores efectos de las paradojas consiste en la creación de una
organización destinada a preservar la continuidad del tiempo frente a
intrusiones externas. La idea no deja de tener su atractivo y como tal ha sido
ampliamente explotada en el mundo de la ciencia-ficción. Por ejemplo, en el
relato "La opción de Hobson" un funcionario descubre la existencia de unos
escurridizos viajeros del tiempo, que se mueven por diferentes épocas de nuestra
historia, a través del incremento demográfico que producen en un área
especialmente deprimida en la que se encuentra situada su máquina temporal.
Descubierto por los custodios de la máquina, es enviado a un peculiar exilio
para proteger a su tiempo de cualquier posible paradoja.
En una línea más cercana a la acción desaforada, en la
película Timecop Jean Claude Van Damme es un policía del tiempo encargado
de impedir los desmanes provocados por viajeros ilegales. La misma idea es
utilizada en la serie de La patrulla del tiempo, de Poul Anderson, una
colección de relatos basado en las actividades de un cuerpo cuya misión
consiste en corregir las desviaciones temporales que van sucediendo en
escenarios
 ambientados
en diferentes épocas. Robert Silverberg también emplea una especie de policía de
estas características en su novela Por el tiempo, el la que los viajes
temporales, utilizados para fines académicos y turísticos, pueden dar lugar, a
veces del modo más inocente, a las paradojas más interesantes y más cuando el
protagonista termina enamorándose de una remota antepasada suya residente en la
antigua Bizancio. Algo parecido sucede en el relato "Viajeros", de Robert Holdstock, en el cual se describe un peculiar sistema de viaje a través del
tiempo basado en unos portales que interconectan diferentes eras. Los viajeros
que se desplazan por ellos deben cumplir una serie de normas estrictas,
como impedir el flujo de información del futuro al pasado (hablando por ejemplo
de inventos que todavía no se han descubierto en la época en que se encuentran)
y, sobre todo, y al igual que sucedía en la novela de Silverberg, tienen
prohibido establecer vínculos personales con personas de otras eras. Una férrea
policía temporal se encarga de mantener a rajatabla la ejecución de estas
normas. ambientados
en diferentes épocas. Robert Silverberg también emplea una especie de policía de
estas características en su novela Por el tiempo, el la que los viajes
temporales, utilizados para fines académicos y turísticos, pueden dar lugar, a
veces del modo más inocente, a las paradojas más interesantes y más cuando el
protagonista termina enamorándose de una remota antepasada suya residente en la
antigua Bizancio. Algo parecido sucede en el relato "Viajeros", de Robert Holdstock, en el cual se describe un peculiar sistema de viaje a través del
tiempo basado en unos portales que interconectan diferentes eras. Los viajeros
que se desplazan por ellos deben cumplir una serie de normas estrictas,
como impedir el flujo de información del futuro al pasado (hablando por ejemplo
de inventos que todavía no se han descubierto en la época en que se encuentran)
y, sobre todo, y al igual que sucedía en la novela de Silverberg, tienen
prohibido establecer vínculos personales con personas de otras eras. Una férrea
policía temporal se encarga de mantener a rajatabla la ejecución de estas
normas.
Los guardianes del tiempo son un buen mecanismo para
protegerse contra las paradojas, puesto que aunque éstas puedan darse en
cualquier momento, los agentes siempre podrían encargarse de corregir sus peores
efectos. Sin embargo, existe un problema implícito en este esquema: cómo
proteger a la propia policía del efecto de esas paradojas. Por ejemplo, en el
caso de Anderson el mecanismo utilizado consiste en situar retenes en puntos muy
concretos del tiempo, de modo que si se produce una alteración catastrófica de
la línea temporal las estaciones que se encuentren antes del punto de alteración
podrían sobrevivir e intentar reparar los daños. Asimov en cambio soluciona este
problema de un modo mucho más radical. En su famosa novela El fin de la
eternidad directamente coloca su organización fuera del tiempo, en una
especie de limbo en el que los cambios de la realidad apenas pueden afectarla. Y
esto desde luego tiene su razón de ser, teniendo en cuenta que la Eternidad se
dedica a vigilar la totalidad de la historia de la humanidad en busca de guerras
y desgracias previniendo su aparición aún a costa de hacer desaparecer otras
miles de cosas que acaban por determinar nuestro futuro como especie. La idea de Asimov del limbo atemporal también aparece en el relato "El año que hicimos la
transición" de Pedro Jorge y Ricard de la Casa, en el que destaca la magnífica
ambientación de una operación de la policía del tiempo en nuestro pasado
inmediato.
Universos como granos de arena
 Entre
las diferentes estrategias que permiten abordar de un modo más o menos racional
el problema de las paradojas, una de las más curiosas es la que podríamos
considerar una variante de la interpretación de la mecánica cuántica de los
muchos universos. En efecto, imaginemos que el tiempo es como una carretera
cubierta por la niebla que recorremos a velocidad constante. Desde esta
perspectiva, pasado presente y futuro son puntos arbitrarios de dicha carretera,
de modo que al elegir un cierto momento y definirlo como presente, el pasado y
el futuro del mismo quedan automáticamente determinados. Supongamos entonces que
un precognitor se mueve por esa carretera hacia el futuro, ve lo que hay un poco
más allá y vuelve hacia atrás con la información. Evidentemente sus predicciones
son correctas, en tanto que ha recorrido la carretera por la que pasaremos más
tarde. Si el precognitor dice que en tal punto kilométrico sufriremos un
accidente porque hay un árbol caído sobre la carretera, sólo tendremos que
esperar para llegar a dicho punto y contemplar por nosotros mismos el obstáculo.
El problema entonces es que el accidente que vio el precognitor en realidad no
se habrá producido: el futuro ha quedado alterado por la predicción. Entre
las diferentes estrategias que permiten abordar de un modo más o menos racional
el problema de las paradojas, una de las más curiosas es la que podríamos
considerar una variante de la interpretación de la mecánica cuántica de los
muchos universos. En efecto, imaginemos que el tiempo es como una carretera
cubierta por la niebla que recorremos a velocidad constante. Desde esta
perspectiva, pasado presente y futuro son puntos arbitrarios de dicha carretera,
de modo que al elegir un cierto momento y definirlo como presente, el pasado y
el futuro del mismo quedan automáticamente determinados. Supongamos entonces que
un precognitor se mueve por esa carretera hacia el futuro, ve lo que hay un poco
más allá y vuelve hacia atrás con la información. Evidentemente sus predicciones
son correctas, en tanto que ha recorrido la carretera por la que pasaremos más
tarde. Si el precognitor dice que en tal punto kilométrico sufriremos un
accidente porque hay un árbol caído sobre la carretera, sólo tendremos que
esperar para llegar a dicho punto y contemplar por nosotros mismos el obstáculo.
El problema entonces es que el accidente que vio el precognitor en realidad no
se habrá producido: el futuro ha quedado alterado por la predicción.
El mecanismo en este caso para
evitar la paradoja consiste en suponer que el viaje temporal desdobla la línea
temporal en dos líneas separadas a partir del momento en que el viajero llega al
pasado. En el ejemplo de la carretera, la llegada del viajero del futuro
provocaría la aparición de una bifurcación. Uno de los ramales correspondería a
la línea de tiempo primitiva en la que el accidente se ha producido. El otro, a
una nueva línea diferente de la anterior, en la que podrían tener lugar
acontecimientos completamente distintos y en la que el accidente no tiene lugar.
En estas condiciones, cualquier acción llevada a cabo por el viajero en el
pasado no genera una paradoja, en tanto que tiene lugar sobre la otra carretera:
uno puede matar tranquilamente a su abuelo sin desaparecer en el proceso (a
pesar de que el abuelo en cuestión no tendrá descendencia) porque no estamos
actuando sobre la línea original, en la que el abuelo no muere, sino sobre una
línea temporal paralela en la que el único efecto de ese asesinato es que el
doble del asesino que debería haber vivido en ella no será engendrado.
 En
esta idea se basa el argumento de la película de Jet Li El único. En ella se postula la existencia de un número limitado de universos paralelos. Un
asesino despiadado va eliminando a sus copias en cada uno de ellos porque ha
hecho un descubrimiento sorprendente: con cada uno de sus alter ego que elimina
su capacidad física se incrementa, hasta convertirse prácticamente en un
individuo con poderes sobrehumanos. El problema aparece cuando quedando ya solo
dos supervivientes ambos han acumulado sobre sí toda la energía de sus
encarnaciones desaparecidas y se enfrentan entre sí en el combate final
destinado a determinar quién es el que terminara adquiriendo el poder
absoluto que le transformará en alguien virtualmente invencible. En
esta idea se basa el argumento de la película de Jet Li El único. En ella se postula la existencia de un número limitado de universos paralelos. Un
asesino despiadado va eliminando a sus copias en cada uno de ellos porque ha
hecho un descubrimiento sorprendente: con cada uno de sus alter ego que elimina
su capacidad física se incrementa, hasta convertirse prácticamente en un
individuo con poderes sobrehumanos. El problema aparece cuando quedando ya solo
dos supervivientes ambos han acumulado sobre sí toda la energía de sus
encarnaciones desaparecidas y se enfrentan entre sí en el combate final
destinado a determinar quién es el que terminara adquiriendo el poder
absoluto que le transformará en alguien virtualmente invencible.
Tal y como El único
describe, utilizando la idea del multiverso tampoco existe mayor problema en
encontrarse con uno mismo, pues ese yo con el que nos enfrentamos no seríamos
nosotros, sino una encarnación nuestra procedente de otro universo. Y al
describir la trayectoria temporal del viajero un lazo abierto, no existirían
problemas de bucles cerrados en el tiempo, como el que aparece en la película
Atrapado en el tiempo, de Harold Ramis, en la que Bill Murray se ve forzado
a repetir incesantemente el mismo día una y otra vez, o el que describe
magníficamente Philip K. Dick en su relato "Ligeras acotaciones sobre los
temponautas", en el que la totalidad del universo se ve atrapado en un bucle
debido a los efectos secundarios de un fallido viaje por el tiempo.
Lógicamente, este mecanismo
tiene su precio puesto que los viajes temporales se convierten en un
desplazamiento sin retorno. En lugar de moverse por el tiempo, el viajero va
saltando entre diferentes universos. De este modo, cada salto genera un universo
diferente, en el que las perturbaciones inducidas por su viaje se reflejan de un
modo distinto. Así pues, cuando en Minority Report los precognitores
vuelven con la información de que se ha cometido un crimen en un determinado
punto del futuro, la línea temporal en la que dicho crimen ha tenido lugar se
separa de la línea que estamos recorriendo después de recibir esa información,
dando lugar a un camino en el que eventualmente el crimen en cuestión no tendrá
lugar. No existe la paradoja, pero el criminal recibe un castigo por un crimen
que ha cometido en otra línea temporal, no en la que se encuentra.
Otra alternativa al concepto del
multiverso es suponer que los infinitos universos paralelos al nuestro ya
existen. El viaje en el tiempo en realidad supondría una transición entre dos
momentos temporales diferentes en dos universos paralelos. En la novela
Rescate en el tiempo, de Michael
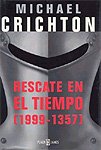 Crichton,
se utiliza este concepto para viajar hasta la Edad Media utilizando un sistema
de teleportación cuántica. David Brin plantea también la idea del multiverso
para viajar por el tiempo en su novela El efecto práctica. El zievatron,
un artefacto capaz de abrir caminos entre diferentes realidades, acaba por
convertirse en un medio de transporte ideal para conectar diferentes puntos
separados por el espacio y por el tiempo. Un artefacto semejante acoplado a un
coche volador pilotado por una peculiar inteligencia artificial es el vehículo
escogido por Heinlein para desplazarse entre los diferentes universos en su
novela El número de la bestia. En ella se plantea que el número de
dimensiones del espacio y el tiempo son seis: tres dimensiones espaciales y tres
dimensiones temporales. Mediante un simple cambio de coordenadas es posible
desplazarse sin ningún problema por el espacio y el tiempo. Por último, en la
monumental obra de Greg Bear, Eón, aparece la Piedra, un gigantesco asteroide
hueco en cuyo interior reposa una Vía dotada de múltiples puertas de acceso a
múltiples universos y realidades alternativas a la nuestra. Crichton,
se utiliza este concepto para viajar hasta la Edad Media utilizando un sistema
de teleportación cuántica. David Brin plantea también la idea del multiverso
para viajar por el tiempo en su novela El efecto práctica. El zievatron,
un artefacto capaz de abrir caminos entre diferentes realidades, acaba por
convertirse en un medio de transporte ideal para conectar diferentes puntos
separados por el espacio y por el tiempo. Un artefacto semejante acoplado a un
coche volador pilotado por una peculiar inteligencia artificial es el vehículo
escogido por Heinlein para desplazarse entre los diferentes universos en su
novela El número de la bestia. En ella se plantea que el número de
dimensiones del espacio y el tiempo son seis: tres dimensiones espaciales y tres
dimensiones temporales. Mediante un simple cambio de coordenadas es posible
desplazarse sin ningún problema por el espacio y el tiempo. Por último, en la
monumental obra de Greg Bear, Eón, aparece la Piedra, un gigantesco asteroide
hueco en cuyo interior reposa una Vía dotada de múltiples puertas de acceso a
múltiples universos y realidades alternativas a la nuestra.
El peso de una elección
Una alternativa al enloquecedor
concepto del multiverso es otra idea también profundamente relacionada con la
mecánica cuántica pero no menos extraña: la posibilidad de la existencia de
realidades múltiples simultáneas. Al igual que en el experimento de la doble
rejilla, en el que una partícula recorre simultáneamente todos los posibles
caminos que se abren ante ella, nuestro presente actual, o cualquier futuro que
podamos imaginar tienen una cierta probabilidad de existencia, que es la que
determina el
 camino
por el que el tiempo finalmente se encauza. Por ejemplo, en la novela de Greg
Egan Cuarentena uno de los protagonistas tiene la facultad de recorrer
todas las posibles líneas de la realidad que se abren ante él, elegir aquella
que resulta más adecuada a sus planes y colapsarla, dándole realidad y
descartando todas las posibles alternativas. Este concepto de futuro como árbol
con múltiples ramificaciones en la que en cada momento escogemos una diferente
aparece también en las películas de la serie Terminator. Curiosamente,
el tratamiento que se hace del tiempo varía de una a otra película. La primera,
por ejemplo, es un alegato a favor del destino inmutable. El robot que viaja al
pasado para desequilibrar la contienda entre la humanidad y las inteligencias
mecánicas eliminando al líder humano antes de nacer en realidad termina no sólo
propiciando el nacimiento de ese líder sino también engendrando a la
inteligencia artificial que forma el otro camino
por el que el tiempo finalmente se encauza. Por ejemplo, en la novela de Greg
Egan Cuarentena uno de los protagonistas tiene la facultad de recorrer
todas las posibles líneas de la realidad que se abren ante él, elegir aquella
que resulta más adecuada a sus planes y colapsarla, dándole realidad y
descartando todas las posibles alternativas. Este concepto de futuro como árbol
con múltiples ramificaciones en la que en cada momento escogemos una diferente
aparece también en las películas de la serie Terminator. Curiosamente,
el tratamiento que se hace del tiempo varía de una a otra película. La primera,
por ejemplo, es un alegato a favor del destino inmutable. El robot que viaja al
pasado para desequilibrar la contienda entre la humanidad y las inteligencias
mecánicas eliminando al líder humano antes de nacer en realidad termina no sólo
propiciando el nacimiento de ese líder sino también engendrando a la
inteligencia artificial que forma el otro
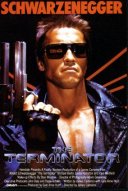 lado
de la lucha. En cambio, en Terminator 2 el concepto de tiempo que se
desarrolla es algo mucho más fluido, en el que tiene cabida el libre albedrío:
el segundo intento de asesinato de la inteligencia artificial no solo fracasa en
eliminar al líder humano en su adolescencia sino que se vuelve contra ella, pues
el hombre que la creó muere en la lucha. Y toda una realidad futura con una
guerra imposible desaparece para dejar paso a un nuevo futuro. Algo parecido
sucede en Lo que el tiempo se llevó, de Ward Moore, una especie de
ucronía donde un universo alternativo en el que las fuerzas del sur ganaron la
Guerra de Secesión americana se ve destruido y alterado por un inocente viaje
en el tiempo destinado a documentar en directo la batalla de Gettysburg. lado
de la lucha. En cambio, en Terminator 2 el concepto de tiempo que se
desarrolla es algo mucho más fluido, en el que tiene cabida el libre albedrío:
el segundo intento de asesinato de la inteligencia artificial no solo fracasa en
eliminar al líder humano en su adolescencia sino que se vuelve contra ella, pues
el hombre que la creó muere en la lucha. Y toda una realidad futura con una
guerra imposible desaparece para dejar paso a un nuevo futuro. Algo parecido
sucede en Lo que el tiempo se llevó, de Ward Moore, una especie de
ucronía donde un universo alternativo en el que las fuerzas del sur ganaron la
Guerra de Secesión americana se ve destruido y alterado por un inocente viaje
en el tiempo destinado a documentar en directo la batalla de Gettysburg.
Las arenas del tiempo
Como hemos tenido ocasión de
ver, existen muchas alternativas al problema de las paradojas temporales. Pero
en muchas ocasiones la plena resolución de todas las implicaciones de un viaje
temporal requiere la aplicación simultánea de varias de estas soluciones.
Tomemos por ejemplo la película Doce monos, de Terry Gilliam (1995). En
un futuro próximo, la
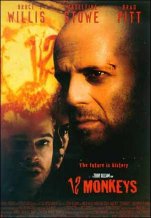 humanidad
se encuentra al borde de la extinción. Un ataque terrorista perpetrado por una
organización llamada "Ejercito de los doce monos" ha liberado en la atmósfera
un mortífero virus y los supervivientes se ven abocados a una existencia
miserable en unas estancias subterráneas herméticamente selladas. Todos los
registros se han perdido con la catástrofe y los científicos envían al pasado a
Cole para intentar conseguir una información vital para la elaboración de una
vacuna. Tomado por loco (una excelente explicación de porque no existe un
registro histórico de otros viajes temporales), poco a poco va descubriendo la
verdad que se esconde tras la trama de los doce monos, que tiene poco que ver
con lo que se sabía en el futuro. Pero se ve completamente incapaz de frenar el
curso de los acontecimientos e incluso pierde la vida en ello. Lo curioso es que
su asesinato es contemplado por su yo mas joven, que más adelante, en el futuro,
rememorará ese momento. humanidad
se encuentra al borde de la extinción. Un ataque terrorista perpetrado por una
organización llamada "Ejercito de los doce monos" ha liberado en la atmósfera
un mortífero virus y los supervivientes se ven abocados a una existencia
miserable en unas estancias subterráneas herméticamente selladas. Todos los
registros se han perdido con la catástrofe y los científicos envían al pasado a
Cole para intentar conseguir una información vital para la elaboración de una
vacuna. Tomado por loco (una excelente explicación de porque no existe un
registro histórico de otros viajes temporales), poco a poco va descubriendo la
verdad que se esconde tras la trama de los doce monos, que tiene poco que ver
con lo que se sabía en el futuro. Pero se ve completamente incapaz de frenar el
curso de los acontecimientos e incluso pierde la vida en ello. Lo curioso es que
su asesinato es contemplado por su yo mas joven, que más adelante, en el futuro,
rememorará ese momento.
Tenemos por tanto un esquema
clásico de bucle temporal en el que los efectos del viaje están implícitos en la
propia trama del tiempo. Pero al mismo tiempo en algún momento ha tenido que
existir una iteración inicial en que el Cole niño no contempla ningún asesinato
porque el Cole adulto todavía no ha viajado en el tiempo. La única explicación
plausible es la del multiverso, la existencia de dos líneas temporales
desgajadas cuando Cole retrocede en el tiempo por primera vez.
Abarcar todas las implicaciones
del viaje temporal es algo casi imposible para la mente humana. Nuestros
esquemas mentales se mueven en la dirección en que los ha encaminado la
evolución y conceptos como el del entramado del tiempo ofenden y perturban a
nuestro sentido común. La idea de un tiempo en el que pasado y futuro no existen
es algo que va en contra de lo que dictan nuestros sentidos. Pero lo cierto es
que los últimos descubrimientos de la física parecen dirigirse con cierta
seguridad en esa dirección. Así pues, quizás no esta tan lejano el día en que
dispongamos de la capacidad de contemplar nuestro reflejo en el mágico espejo
del tiempo y en el que debamos asumir la responsabilidad de cambiar el modo en
que percibimos el universo para incluir en él las implicaciones que
arrastra consigo ese reflejo.

Archivo de Cromopaisaje
|
 Ciencia en la ciencia-ficción
Ciencia en la ciencia-ficción

 En
una primera aproximación, da la impresión de que el tema principal de esta
película gira en torno a la predestinación, la eterna duda de si estamos
sometidos a un destino inexorable o disponemos de un libre albedrío que nos
permite luchar contra él. Pero tras un análisis más detallado esto ya no
resulta del todo evidente. Es cierto que el destino de los perseguidos por Precrimen parece ineludible: están predestinados a convertirse en asesinos. Pero
tampoco es menos cierto que la propia actuación de esta institución está
modificando constantemente esa aparente predestinación. Y esto es así porque lo
que realmente Minority Report nos muestra son los efectos típicos
asociados a un clásico viaje por el tiempo.
En
una primera aproximación, da la impresión de que el tema principal de esta
película gira en torno a la predestinación, la eterna duda de si estamos
sometidos a un destino inexorable o disponemos de un libre albedrío que nos
permite luchar contra él. Pero tras un análisis más detallado esto ya no
resulta del todo evidente. Es cierto que el destino de los perseguidos por Precrimen parece ineludible: están predestinados a convertirse en asesinos. Pero
tampoco es menos cierto que la propia actuación de esta institución está
modificando constantemente esa aparente predestinación. Y esto es así porque lo
que realmente Minority Report nos muestra son los efectos típicos
asociados a un clásico viaje por el tiempo.
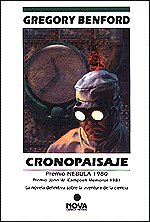 Terminator
estrenadas hasta el momento. Sin embargo, en la ciencia-ficción no son raros los
ejemplos de viajes temporales que no precisan de un desplazamiento físico para
llevarse a cabo. Por ejemplo, en la celebrada novela Cronopaisaje, de
Gregory Benford, unos científicos reciben un mensaje del futuro codificado en un
flujo de taquiones, mensaje en el que se advierte de las funestas consecuencias
a largo plazo de los acontecimientos que están teniendo lugar en el momento de
recibirse el mensaje. En Frecuency, la película de Gregory Hoblit, el protagonista descubre que
debido a un extraño fenómeno meteorológico es posible hablar con el pasado e
incluso interactuar con éste, alterando el presente en el proceso. Y en
Memorias, de Mike McQuay se nos describe una peculiar máquina del tiempo que
desplaza mentes, no cuerpos, por la línea temporal.
Terminator
estrenadas hasta el momento. Sin embargo, en la ciencia-ficción no son raros los
ejemplos de viajes temporales que no precisan de un desplazamiento físico para
llevarse a cabo. Por ejemplo, en la celebrada novela Cronopaisaje, de
Gregory Benford, unos científicos reciben un mensaje del futuro codificado en un
flujo de taquiones, mensaje en el que se advierte de las funestas consecuencias
a largo plazo de los acontecimientos que están teniendo lugar en el momento de
recibirse el mensaje. En Frecuency, la película de Gregory Hoblit, el protagonista descubre que
debido a un extraño fenómeno meteorológico es posible hablar con el pasado e
incluso interactuar con éste, alterando el presente en el proceso. Y en
Memorias, de Mike McQuay se nos describe una peculiar máquina del tiempo que
desplaza mentes, no cuerpos, por la línea temporal.
 En
contra de lo que muchos piensan, el viaje por el tiempo no está prohibido por la
física. Con el advenimiento de la teoría de la relatividad llegó también la
sorprendente revelación de que el tiempo no era una magnitud inmutable como se
había considerado hasta entonces, sino que su medida variaba dependiendo del
observador. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, tiene lugar
siempre que dos sistemas de referencia se muevan uno con respecto al otro. En
nuestra vida cotidiana no nos afecta porque sólo empieza a resultar
significativo a velocidades muy altas. Sin embargo es algo que puede medirse
perfectamente en un simple avión con ayuda de un reloj atómico.
En
contra de lo que muchos piensan, el viaje por el tiempo no está prohibido por la
física. Con el advenimiento de la teoría de la relatividad llegó también la
sorprendente revelación de que el tiempo no era una magnitud inmutable como se
había considerado hasta entonces, sino que su medida variaba dependiendo del
observador. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, tiene lugar
siempre que dos sistemas de referencia se muevan uno con respecto al otro. En
nuestra vida cotidiana no nos afecta porque sólo empieza a resultar
significativo a velocidades muy altas. Sin embargo es algo que puede medirse
perfectamente en un simple avión con ayuda de un reloj atómico.
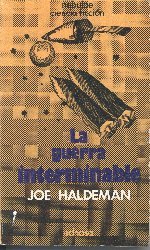 velocidades
relativistas y ha sido ampliamente utilizado dentro de la ciencia ficción. Por
ejemplo, Joe Haldeman se sirve de él en La guerra interminable para
que la novia del protagonista pueda encontrarse con éste tras un viaje
espacial de cientos de años de duración, utilizando una nave en un recorrido
cerrado a velocidades relativistas como máquina del tiempo. En la misma novela también
se presenta el concepto de shock de futuro que ilustra
cómo la sociedad fuera de la nave relativista evoluciona a una velocidad
diferente a la de dentro de la nave, lo que se traduce en que cuando el viajero
retorna a su mundo éste ya no es el mismo que cuando partió. Este fenómeno
también esta magníficamente descrito por Lem en Retorno de las estrellas
y por John Varley en su relato El pusher, donde presenta una inteligente
reflexión sobre el desarraigo experimentado por un astronauta en estas
condiciones. Por último, Poul Anderson se sirve de este mecanismo en Tau Cero
para hacer viajar una nave hasta el mismísimo final del universo.
velocidades
relativistas y ha sido ampliamente utilizado dentro de la ciencia ficción. Por
ejemplo, Joe Haldeman se sirve de él en La guerra interminable para
que la novia del protagonista pueda encontrarse con éste tras un viaje
espacial de cientos de años de duración, utilizando una nave en un recorrido
cerrado a velocidades relativistas como máquina del tiempo. En la misma novela también
se presenta el concepto de shock de futuro que ilustra
cómo la sociedad fuera de la nave relativista evoluciona a una velocidad
diferente a la de dentro de la nave, lo que se traduce en que cuando el viajero
retorna a su mundo éste ya no es el mismo que cuando partió. Este fenómeno
también esta magníficamente descrito por Lem en Retorno de las estrellas
y por John Varley en su relato El pusher, donde presenta una inteligente
reflexión sobre el desarraigo experimentado por un astronauta en estas
condiciones. Por último, Poul Anderson se sirve de este mecanismo en Tau Cero
para hacer viajar una nave hasta el mismísimo final del universo.
 que sobre la superficie de la Tierra. Y dentro de la singularidad de un agujero
negro el tiempo termina por detenerse completamente: un viajero que pasase cerca
del agujero negro sin ser destruido se vería catapultado hacia el
futuro, tal y como se describe en el relato "Houston, Houston, ¿me recibe?" de
James Tiptree Jr. Este fenómeno también ha sido ampliamente utilizado por
Frederik Pohl en su célebre saga de los Heechees. En la primera novela, Pórtico, unos exploradores quedan congelados en el tiempo al
quedar atrapados en la vecindad de un agujero negro. Y en el relato "En el
núcleo", perteneciente al volumen Los exploradores de Pórtico, se nos
narra el descubrimiento de los míticos Heechees viviendo en las cercanías de un
agujero negro en unas condiciones en las que su tiempo se ha visto ralentizado
varios cientos de miles de veces respecto al del resto del universo.
La máquina del tiempo
que sobre la superficie de la Tierra. Y dentro de la singularidad de un agujero
negro el tiempo termina por detenerse completamente: un viajero que pasase cerca
del agujero negro sin ser destruido se vería catapultado hacia el
futuro, tal y como se describe en el relato "Houston, Houston, ¿me recibe?" de
James Tiptree Jr. Este fenómeno también ha sido ampliamente utilizado por
Frederik Pohl en su célebre saga de los Heechees. En la primera novela, Pórtico, unos exploradores quedan congelados en el tiempo al
quedar atrapados en la vecindad de un agujero negro. Y en el relato "En el
núcleo", perteneciente al volumen Los exploradores de Pórtico, se nos
narra el descubrimiento de los míticos Heechees viviendo en las cercanías de un
agujero negro en unas condiciones en las que su tiempo se ha visto ralentizado
varios cientos de miles de veces respecto al del resto del universo.
La máquina del tiempo
 tiempo
es que atenta gravemente, en cierto modo, contra nuestro concepto mental de lo
que es el flujo temporal. En efecto, a través de la percepción del universo que
nos rodea hemos desarrollado una visión muy particular de nuestra relación con
el tiempo. Los acontecimientos de nuestra vida se ordenan siguiendo una
secuencia aparentemente evidente que da lugar a la clásica distinción entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en un
momento dado y que solemos equiparar a lo que es real, y lo que
sucederá.
tiempo
es que atenta gravemente, en cierto modo, contra nuestro concepto mental de lo
que es el flujo temporal. En efecto, a través de la percepción del universo que
nos rodea hemos desarrollado una visión muy particular de nuestra relación con
el tiempo. Los acontecimientos de nuestra vida se ordenan siguiendo una
secuencia aparentemente evidente que da lugar a la clásica distinción entre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en un
momento dado y que solemos equiparar a lo que es real, y lo que
sucederá.
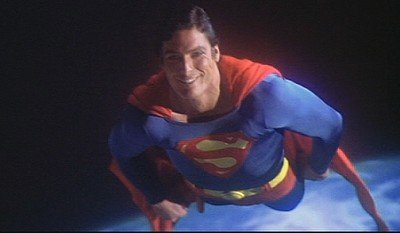 Einstein
le resultaba sumamente molesta la idea de que el viaje en el tiempo estuviese
implícito en sus ecuaciones. Más recientemente, Tipler calculó que un cilindro
infinito muy pesado que girase en torno a su eje a una velocidad cercana a la de
la luz también permitiría viajar al pasado. Una variante de este mecanismo
aparece por ejemplo en la película Superman (Richard Donner, 1978) cuando
Superman se dedica a girar rápidamente en torno a la Tierra para retroceder en
el tiempo a fin de salvar la vida de su amada. El único problema es que ni la
masa de la Tierra es lo suficientemente elevada ni su forma puede decirse que
sea precisamente la de un cilindro. Algo parecido sucede también en la serie de
Star Trek, en la que aunque el problema de la masa está algo mejor resuelto (las
naves giran en torno al Sol) sigue teniendo el problema de la geometría.
Einstein
le resultaba sumamente molesta la idea de que el viaje en el tiempo estuviese
implícito en sus ecuaciones. Más recientemente, Tipler calculó que un cilindro
infinito muy pesado que girase en torno a su eje a una velocidad cercana a la de
la luz también permitiría viajar al pasado. Una variante de este mecanismo
aparece por ejemplo en la película Superman (Richard Donner, 1978) cuando
Superman se dedica a girar rápidamente en torno a la Tierra para retroceder en
el tiempo a fin de salvar la vida de su amada. El único problema es que ni la
masa de la Tierra es lo suficientemente elevada ni su forma puede decirse que
sea precisamente la de un cilindro. Algo parecido sucede también en la serie de
Star Trek, en la que aunque el problema de la masa está algo mejor resuelto (las
naves giran en torno al Sol) sigue teniendo el problema de la geometría.
 que
cuando Carl Sagan estaba escribiendo su novela Contacto (1985), le
preguntó a su amigo Kip S. Thorne por un procedimiento compatible con la física
conocida para viajar más deprisa que la luz. El resultado de aquella
conversación fue uno de los objetos más fascinantes de la física moderna: los
agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una estructura que conecta dos
regiones remotas del espacio a través de un atajo. Son soluciones naturales de
la teoría general de la relatividad, que predice que la gravedad no sólo es
capaz de distorsionar el tiempo sino también el espacio. En estas condiciones,
la trayectoria dentro de un agujero de gusano que uniera dos puntos seria un
camino más corto que el que habría que recorrer por el espacio convencional. Esto nos permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz aunque nuestra nave nunca superaría dicho límite en ningún momento.
que
cuando Carl Sagan estaba escribiendo su novela Contacto (1985), le
preguntó a su amigo Kip S. Thorne por un procedimiento compatible con la física
conocida para viajar más deprisa que la luz. El resultado de aquella
conversación fue uno de los objetos más fascinantes de la física moderna: los
agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una estructura que conecta dos
regiones remotas del espacio a través de un atajo. Son soluciones naturales de
la teoría general de la relatividad, que predice que la gravedad no sólo es
capaz de distorsionar el tiempo sino también el espacio. En estas condiciones,
la trayectoria dentro de un agujero de gusano que uniera dos puntos seria un
camino más corto que el que habría que recorrer por el espacio convencional. Esto nos permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz aunque nuestra nave nunca superaría dicho límite en ningún momento.
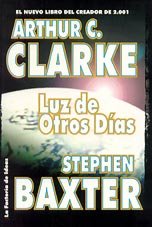 anclar uno de sus extremos cerca de una masa enorme, como una estrella de
neutrones o un agujero negro, que se encargaría de ralentizar el tiempo en dicha
salida. El mismo efecto también podría conseguirse haciendo viajar una de las
bocas del agujero cerca de la velocidad de la luz mientras que la otra
permanecería en reposo en el punto de partida. El resultado de esta combinación
de factores permitiría a un viajero que atravesara el agujero circular por el
tiempo en ambas direcciones, hacia el pasado o de vuelta al presente, sin el más
mínimo esfuerzo. Un ejemplo de máquina del tiempo de estas características
aparece desarrollado en el relato de Aguilera y Redal "Un vacío insondable", en
el que los extremos de un agujero de gusano se estabilizan "anclándolos" a una
estructura de materia ultradensa en rotación, lo que unido a su velocidad de
desplazamiento convierte a esa estructura automáticamente en una máquina del
tiempo.
anclar uno de sus extremos cerca de una masa enorme, como una estrella de
neutrones o un agujero negro, que se encargaría de ralentizar el tiempo en dicha
salida. El mismo efecto también podría conseguirse haciendo viajar una de las
bocas del agujero cerca de la velocidad de la luz mientras que la otra
permanecería en reposo en el punto de partida. El resultado de esta combinación
de factores permitiría a un viajero que atravesara el agujero circular por el
tiempo en ambas direcciones, hacia el pasado o de vuelta al presente, sin el más
mínimo esfuerzo. Un ejemplo de máquina del tiempo de estas características
aparece desarrollado en el relato de Aguilera y Redal "Un vacío insondable", en
el que los extremos de un agujero de gusano se estabilizan "anclándolos" a una
estructura de materia ultradensa en rotación, lo que unido a su velocidad de
desplazamiento convierte a esa estructura automáticamente en una máquina del
tiempo.
 Uno
de los mejores ejemplos de esta paradoja lo encontramos en el conocido relato
"El sonido de un trueno", de Bradbury, en el que una insignificante
perturbación del pasado da lugar a un presente diferente del que partieron los
temponautas. El mismo esquema es utilizado con gran éxito por Phillip K. Dick en
"El mundo de Jon", continuación de su celebre relato "La segunda variedad", en
el que la muerte de un solo individuo en el pasado produce una profunda
alteración histórica. Poul Anderson en
"Delenda est" también hace un uso muy inteligente de este mecanismo, al
proponer una revisión de un futuro alternativo en que la derrota de
Roma en las guerras púnicas provoca una civilización radicalmente diferente a la
que conocemos en la actualidad. En esta línea no podemos olvidar la
divertida, pero a la vez estremecedora "Así burlamos a Carlomagno", de
Robert A. Lafferty, en la que los protagonistas están ciegos a los cambios de la
realidad que generan sus alteraciones en el tiempo, cambios que sin embargo
resultan patentes para el lector del relato como observador privilegiado. La misma situación se vive en "El coleccionista de sellos", de
César Mallorquí, donde aparecen unos misteriosos sellos que permiten
enviar cartas al pasado. Cada vez que se produce un envío, el presente se ve
completamente alterado por el efecto de la carta, pero los protagonistas sólo
tienen una vaga conciencia de lo que ha sucedido. Sin duda una excelente ucronía
sobre la Guerra Civil mezclada con una interesante trama policiaca.
Uno
de los mejores ejemplos de esta paradoja lo encontramos en el conocido relato
"El sonido de un trueno", de Bradbury, en el que una insignificante
perturbación del pasado da lugar a un presente diferente del que partieron los
temponautas. El mismo esquema es utilizado con gran éxito por Phillip K. Dick en
"El mundo de Jon", continuación de su celebre relato "La segunda variedad", en
el que la muerte de un solo individuo en el pasado produce una profunda
alteración histórica. Poul Anderson en
"Delenda est" también hace un uso muy inteligente de este mecanismo, al
proponer una revisión de un futuro alternativo en que la derrota de
Roma en las guerras púnicas provoca una civilización radicalmente diferente a la
que conocemos en la actualidad. En esta línea no podemos olvidar la
divertida, pero a la vez estremecedora "Así burlamos a Carlomagno", de
Robert A. Lafferty, en la que los protagonistas están ciegos a los cambios de la
realidad que generan sus alteraciones en el tiempo, cambios que sin embargo
resultan patentes para el lector del relato como observador privilegiado. La misma situación se vive en "El coleccionista de sellos", de
César Mallorquí, donde aparecen unos misteriosos sellos que permiten
enviar cartas al pasado. Cada vez que se produce un envío, el presente se ve
completamente alterado por el efecto de la carta, pero los protagonistas sólo
tienen una vaga conciencia de lo que ha sucedido. Sin duda una excelente ucronía
sobre la Guerra Civil mezclada con una interesante trama policiaca.
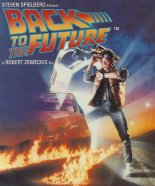 ejemplo
más evidente lo tendríamos en la llamada "paradoja del abuelo": un viajero en el
tiempo podría desplazarse hasta el pasado y matar a su abuelo antes de que
engendrara a su padre. La cadena de acontecimientos asociados a ese acto negaría
la propia existencia del asesino... lo que conduce desde un punto de vista
lógico a una situación imposible. Una situación parecida se vive en la película
Regreso al futuro, cuando al viajar al pasado la madre del protagonista
se enamora de él en vez de su padre lo que automáticamente termina negando su
propia existencia. Otro caso típico de la misma paradoja es el retorno al
pasado para encontrarse con una versión rejuvenecida de un yo más joven. Las
implicaciones de este tipo de acontecimientos están desarrolladas
con cierta profundidad en dos cuentos de Heinlein: "Por sus propios medios", un relato de intriga
magistralmente construido en torno al viaje temporal y, sobre todo, el aclamado
"Todos vosotros, zombis", donde se llevan hasta sus últimas consecuencias
las posibilidades de un viaje recursivo por el tiempo en el que el protagonista
termina siendo padre y madre de sí mismo.
ejemplo
más evidente lo tendríamos en la llamada "paradoja del abuelo": un viajero en el
tiempo podría desplazarse hasta el pasado y matar a su abuelo antes de que
engendrara a su padre. La cadena de acontecimientos asociados a ese acto negaría
la propia existencia del asesino... lo que conduce desde un punto de vista
lógico a una situación imposible. Una situación parecida se vive en la película
Regreso al futuro, cuando al viajar al pasado la madre del protagonista
se enamora de él en vez de su padre lo que automáticamente termina negando su
propia existencia. Otro caso típico de la misma paradoja es el retorno al
pasado para encontrarse con una versión rejuvenecida de un yo más joven. Las
implicaciones de este tipo de acontecimientos están desarrolladas
con cierta profundidad en dos cuentos de Heinlein: "Por sus propios medios", un relato de intriga
magistralmente construido en torno al viaje temporal y, sobre todo, el aclamado
"Todos vosotros, zombis", donde se llevan hasta sus últimas consecuencias
las posibilidades de un viaje recursivo por el tiempo en el que el protagonista
termina siendo padre y madre de sí mismo.
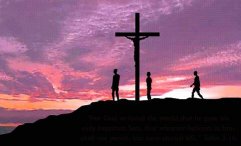 existir
estos viajeros, es fácil imaginar que en determinados puntos críticos de la
historia terminaría existiendo una auténtica aglomeración de los mismos. Este es
el punto central del argumento de "Todos sobre el Gólgota", de Gary
Kilworth, donde un turista que ha viajado por el tiempo para contemplar la
crucifixión de Jesucristo descubre que toda la enorme muchedumbre que contempla
el espectáculo está formada por otros turistas temporales venidos del futuro
para presenciar el evento. La novela Por el tiempo, de Silverberg también
postula la existencia de un gran número de turistas temporales que se mueven por
el pasado de forma inadvertida y en pequeños grupos procurando no hacerse notar
en la época que visitan.
existir
estos viajeros, es fácil imaginar que en determinados puntos críticos de la
historia terminaría existiendo una auténtica aglomeración de los mismos. Este es
el punto central del argumento de "Todos sobre el Gólgota", de Gary
Kilworth, donde un turista que ha viajado por el tiempo para contemplar la
crucifixión de Jesucristo descubre que toda la enorme muchedumbre que contempla
el espectáculo está formada por otros turistas temporales venidos del futuro
para presenciar el evento. La novela Por el tiempo, de Silverberg también
postula la existencia de un gran número de turistas temporales que se mueven por
el pasado de forma inadvertida y en pequeños grupos procurando no hacerse notar
en la época que visitan.
 concepto
de tiempo manejado en la narración. Por ejemplo, una estrategia muy socorrida es
utilizar la idea de la predestinación. En ese contexto, las paradojas
evidentemente no existen porque los resultados del viaje en el tiempo están
integrados dentro de la trama temporal. El tiempo es inmutable y el viaje a lo
largo de éste se ceñirá inexorablemente a lo ya sucedido, aún en contra de la
voluntad del viajero. Esto da lugar a algunas interesantes posibilidades. Por
ejemplo, si se considera que el tiempo es circular (el famoso uroboros de
los griegos), podría viajarse al pasado para intentar conocer el futuro. Esto es
lo que propone "El círculo de cero", de Stanley G. Weinbaum. Los cronolitos,
de Robert C. Wilson se desarrolla en un futuro cercano en el que de repente
comienzan a aparecer una serie de enormes monumentos que conmemoran las
victorias de un caudillo militar del futuro. Estos monumentos, inexpugnables y
fruto de una tecnología desconocida, pronto muestran una siniestra razón de ser,
al conducir a los habitantes del planeta al convencimiento de que Kuin, el
responsable último de su aparición, es virtualmente invencible y que cualquier
intento para detener su hegemonia es un esfuerzo baldío. El resultado es una
inestabilidad progresiva en la sociedad que cada vez hace ese advenimiento de
Kuin y sus huestes más inevitable.
concepto
de tiempo manejado en la narración. Por ejemplo, una estrategia muy socorrida es
utilizar la idea de la predestinación. En ese contexto, las paradojas
evidentemente no existen porque los resultados del viaje en el tiempo están
integrados dentro de la trama temporal. El tiempo es inmutable y el viaje a lo
largo de éste se ceñirá inexorablemente a lo ya sucedido, aún en contra de la
voluntad del viajero. Esto da lugar a algunas interesantes posibilidades. Por
ejemplo, si se considera que el tiempo es circular (el famoso uroboros de
los griegos), podría viajarse al pasado para intentar conocer el futuro. Esto es
lo que propone "El círculo de cero", de Stanley G. Weinbaum. Los cronolitos,
de Robert C. Wilson se desarrolla en un futuro cercano en el que de repente
comienzan a aparecer una serie de enormes monumentos que conmemoran las
victorias de un caudillo militar del futuro. Estos monumentos, inexpugnables y
fruto de una tecnología desconocida, pronto muestran una siniestra razón de ser,
al conducir a los habitantes del planeta al convencimiento de que Kuin, el
responsable último de su aparición, es virtualmente invencible y que cualquier
intento para detener su hegemonia es un esfuerzo baldío. El resultado es una
inestabilidad progresiva en la sociedad que cada vez hace ese advenimiento de
Kuin y sus huestes más inevitable.
 s acaban por convertirle en el personaje que
había acudido a investigar. En el
relato "Gu ta gutarrak", de Magdalena A. Moujan, descubrimos que el origen
del pueblo vasco está en una expedición por el tiempo cuyo objetivo era
precisamente determinar de donde procedían mientras que en La flecha del
tiempo, de Clarke, un arqueólogo que investiga un rastro fósil de
las huellas dejadas por un dinosaurio carnívoro acechando a una presa descubre
entrelazada con ellas la prueba de un viaje en el tiempo que acaba de tener
lugar.
s acaban por convertirle en el personaje que
había acudido a investigar. En el
relato "Gu ta gutarrak", de Magdalena A. Moujan, descubrimos que el origen
del pueblo vasco está en una expedición por el tiempo cuyo objetivo era
precisamente determinar de donde procedían mientras que en La flecha del
tiempo, de Clarke, un arqueólogo que investiga un rastro fósil de
las huellas dejadas por un dinosaurio carnívoro acechando a una presa descubre
entrelazada con ellas la prueba de un viaje en el tiempo que acaba de tener
lugar.
 circunstancias
a asumir el papel de Ciro, rey de los persas y a repetir inexorablemente su vida
y sus actos para sostener el tejido de la historia. Algo parecido también se
describe en "El pesar de Odín el Godo", del mismo autor. En "Los deseos del rey"
de Robert Sheckley, un demonio viaja desde el pasado hasta nuestro mundo con la
misión de llevarle regalos a su caprichoso rey. La presencia de artefactos
modernos podría haber dado lugar, por supuesto, a todo tipo de paradojas, salvo
porque en este caso el amo del demonio resulta ser el rey de la Atlántida. En la
misma línea se desarrolla "La carrera de la reina encarnada", de Asimov, donde
un científico decide alterar el curso de la historia de la humanidad. Para ello
envía al pasado un texto de química cuidadosamente preparado y escrito en
griego. Pero sin embargo ve frustrado su propósito por un avispado traductor que
inserta en la obra sólo aquellos fragmentos de conocimientos que sabemos que el
mundo antiguo poseía.
circunstancias
a asumir el papel de Ciro, rey de los persas y a repetir inexorablemente su vida
y sus actos para sostener el tejido de la historia. Algo parecido también se
describe en "El pesar de Odín el Godo", del mismo autor. En "Los deseos del rey"
de Robert Sheckley, un demonio viaja desde el pasado hasta nuestro mundo con la
misión de llevarle regalos a su caprichoso rey. La presencia de artefactos
modernos podría haber dado lugar, por supuesto, a todo tipo de paradojas, salvo
porque en este caso el amo del demonio resulta ser el rey de la Atlántida. En la
misma línea se desarrolla "La carrera de la reina encarnada", de Asimov, donde
un científico decide alterar el curso de la historia de la humanidad. Para ello
envía al pasado un texto de química cuidadosamente preparado y escrito en
griego. Pero sin embargo ve frustrado su propósito por un avispado traductor que
inserta en la obra sólo aquellos fragmentos de conocimientos que sabemos que el
mundo antiguo poseía.
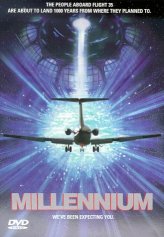 Los pasajeros así rescatados son enviados a un futuro en el que la guerra y la
contaminación tienen a la humanidad contra las cuerdas y es necesaria carne
fresca y resistente para salvarla. La película Millennium cuenta con un
guión del propio Varley inspirado en este relato. Leiber también utiliza esta
idea en "La mañana de la condenación". Este relato está inscrito dentro de lo
que Leiber denomina "la guerra del cambio": un conflicto que no tiene lugar en
el espacio, sino en el tiempo, entre dos facciones, las arañas y las serpientes
de las que apenas sabemos nada salvo que participan en un juego de escala
cósmica. Ambos bandos reclutan a sus soldados en diferentes épocas de acuerdo
con sus intereses y utilizan para ello a los suicidas y a las personas que están
a punto de morir. El problema es que a veces puede darse el caso de que cada una
de las dos facciones termine reclutando a la misma persona, que se ve obligada
de este modo a luchar consigo misma en bandos diferentes por toda la eternidad.
Los pasajeros así rescatados son enviados a un futuro en el que la guerra y la
contaminación tienen a la humanidad contra las cuerdas y es necesaria carne
fresca y resistente para salvarla. La película Millennium cuenta con un
guión del propio Varley inspirado en este relato. Leiber también utiliza esta
idea en "La mañana de la condenación". Este relato está inscrito dentro de lo
que Leiber denomina "la guerra del cambio": un conflicto que no tiene lugar en
el espacio, sino en el tiempo, entre dos facciones, las arañas y las serpientes
de las que apenas sabemos nada salvo que participan en un juego de escala
cósmica. Ambos bandos reclutan a sus soldados en diferentes épocas de acuerdo
con sus intereses y utilizan para ello a los suicidas y a las personas que están
a punto de morir. El problema es que a veces puede darse el caso de que cada una
de las dos facciones termine reclutando a la misma persona, que se ve obligada
de este modo a luchar consigo misma en bandos diferentes por toda la eternidad.
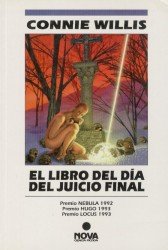 arriba.
La misma idea aparece también en El libro del día del Juicio Final, de
Connie Willis, donde la fecha exacta de un salto temporal aparentemente sin
problemas a plena Edad Media se modifica de tal modo que el viaje termina
coincidiendo con la gran epidemia de la peste negra, cuya enorme mortandad se
encarga de eliminar cualquier paradoja que pudiera haber generado. Pero el
relato definitivo sobre la resistencia de la realidad a dejarse modificar lo
tenemos en el clásico "Intentar cambiar el pasado", de Fritz Leiber. En este
relato, un recluta recién incorporado a la guerra de serpientes contra arañas
tras ser asesinado decide alterar el pasado para borrar la sucesión de
acontecimientos que condujo a su reclutamiento, solo para descubrir que el
universo se resiste con uñas y dientes a alterar el curso de lo ya sucedido,
dando lugar a los sucesos más improbables con tal de mantener intacta la
consistencia de la línea temporal.
arriba.
La misma idea aparece también en El libro del día del Juicio Final, de
Connie Willis, donde la fecha exacta de un salto temporal aparentemente sin
problemas a plena Edad Media se modifica de tal modo que el viaje termina
coincidiendo con la gran epidemia de la peste negra, cuya enorme mortandad se
encarga de eliminar cualquier paradoja que pudiera haber generado. Pero el
relato definitivo sobre la resistencia de la realidad a dejarse modificar lo
tenemos en el clásico "Intentar cambiar el pasado", de Fritz Leiber. En este
relato, un recluta recién incorporado a la guerra de serpientes contra arañas
tras ser asesinado decide alterar el pasado para borrar la sucesión de
acontecimientos que condujo a su reclutamiento, solo para descubrir que el
universo se resiste con uñas y dientes a alterar el curso de lo ya sucedido,
dando lugar a los sucesos más improbables con tal de mantener intacta la
consistencia de la línea temporal.
 ambientados
en diferentes épocas. Robert Silverberg también emplea una especie de policía de
estas características en su novela Por el tiempo, el la que los viajes
temporales, utilizados para fines académicos y turísticos, pueden dar lugar, a
veces del modo más inocente, a las paradojas más interesantes y más cuando el
protagonista termina enamorándose de una remota antepasada suya residente en la
antigua Bizancio. Algo parecido sucede en el relato "Viajeros", de Robert Holdstock, en el cual se describe un peculiar sistema de viaje a través del
tiempo basado en unos portales que interconectan diferentes eras. Los viajeros
que se desplazan por ellos deben cumplir una serie de normas estrictas,
como impedir el flujo de información del futuro al pasado (hablando por ejemplo
de inventos que todavía no se han descubierto en la época en que se encuentran)
y, sobre todo, y al igual que sucedía en la novela de Silverberg, tienen
prohibido establecer vínculos personales con personas de otras eras. Una férrea
policía temporal se encarga de mantener a rajatabla la ejecución de estas
normas.
ambientados
en diferentes épocas. Robert Silverberg también emplea una especie de policía de
estas características en su novela Por el tiempo, el la que los viajes
temporales, utilizados para fines académicos y turísticos, pueden dar lugar, a
veces del modo más inocente, a las paradojas más interesantes y más cuando el
protagonista termina enamorándose de una remota antepasada suya residente en la
antigua Bizancio. Algo parecido sucede en el relato "Viajeros", de Robert Holdstock, en el cual se describe un peculiar sistema de viaje a través del
tiempo basado en unos portales que interconectan diferentes eras. Los viajeros
que se desplazan por ellos deben cumplir una serie de normas estrictas,
como impedir el flujo de información del futuro al pasado (hablando por ejemplo
de inventos que todavía no se han descubierto en la época en que se encuentran)
y, sobre todo, y al igual que sucedía en la novela de Silverberg, tienen
prohibido establecer vínculos personales con personas de otras eras. Una férrea
policía temporal se encarga de mantener a rajatabla la ejecución de estas
normas.
 Entre
las diferentes estrategias que permiten abordar de un modo más o menos racional
el problema de las paradojas, una de las más curiosas es la que podríamos
considerar una variante de la interpretación de la mecánica cuántica de los
muchos universos. En efecto, imaginemos que el tiempo es como una carretera
cubierta por la niebla que recorremos a velocidad constante. Desde esta
perspectiva, pasado presente y futuro son puntos arbitrarios de dicha carretera,
de modo que al elegir un cierto momento y definirlo como presente, el pasado y
el futuro del mismo quedan automáticamente determinados. Supongamos entonces que
un precognitor se mueve por esa carretera hacia el futuro, ve lo que hay un poco
más allá y vuelve hacia atrás con la información. Evidentemente sus predicciones
son correctas, en tanto que ha recorrido la carretera por la que pasaremos más
tarde. Si el precognitor dice que en tal punto kilométrico sufriremos un
accidente porque hay un árbol caído sobre la carretera, sólo tendremos que
esperar para llegar a dicho punto y contemplar por nosotros mismos el obstáculo.
El problema entonces es que el accidente que vio el precognitor en realidad no
se habrá producido: el futuro ha quedado alterado por la predicción.
Entre
las diferentes estrategias que permiten abordar de un modo más o menos racional
el problema de las paradojas, una de las más curiosas es la que podríamos
considerar una variante de la interpretación de la mecánica cuántica de los
muchos universos. En efecto, imaginemos que el tiempo es como una carretera
cubierta por la niebla que recorremos a velocidad constante. Desde esta
perspectiva, pasado presente y futuro son puntos arbitrarios de dicha carretera,
de modo que al elegir un cierto momento y definirlo como presente, el pasado y
el futuro del mismo quedan automáticamente determinados. Supongamos entonces que
un precognitor se mueve por esa carretera hacia el futuro, ve lo que hay un poco
más allá y vuelve hacia atrás con la información. Evidentemente sus predicciones
son correctas, en tanto que ha recorrido la carretera por la que pasaremos más
tarde. Si el precognitor dice que en tal punto kilométrico sufriremos un
accidente porque hay un árbol caído sobre la carretera, sólo tendremos que
esperar para llegar a dicho punto y contemplar por nosotros mismos el obstáculo.
El problema entonces es que el accidente que vio el precognitor en realidad no
se habrá producido: el futuro ha quedado alterado por la predicción.
 En
esta idea se basa el argumento de la película de Jet Li El único. En ella se postula la existencia de un número limitado de universos paralelos. Un
asesino despiadado va eliminando a sus copias en cada uno de ellos porque ha
hecho un descubrimiento sorprendente: con cada uno de sus alter ego que elimina
su capacidad física se incrementa, hasta convertirse prácticamente en un
individuo con poderes sobrehumanos. El problema aparece cuando quedando ya solo
dos supervivientes ambos han acumulado sobre sí toda la energía de sus
encarnaciones desaparecidas y se enfrentan entre sí en el combate final
destinado a determinar quién es el que terminara adquiriendo el poder
absoluto que le transformará en alguien virtualmente invencible.
En
esta idea se basa el argumento de la película de Jet Li El único. En ella se postula la existencia de un número limitado de universos paralelos. Un
asesino despiadado va eliminando a sus copias en cada uno de ellos porque ha
hecho un descubrimiento sorprendente: con cada uno de sus alter ego que elimina
su capacidad física se incrementa, hasta convertirse prácticamente en un
individuo con poderes sobrehumanos. El problema aparece cuando quedando ya solo
dos supervivientes ambos han acumulado sobre sí toda la energía de sus
encarnaciones desaparecidas y se enfrentan entre sí en el combate final
destinado a determinar quién es el que terminara adquiriendo el poder
absoluto que le transformará en alguien virtualmente invencible.
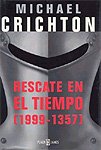 Crichton,
se utiliza este concepto para viajar hasta la Edad Media utilizando un sistema
de teleportación cuántica. David Brin plantea también la idea del multiverso
para viajar por el tiempo en su novela El efecto práctica. El zievatron,
un artefacto capaz de abrir caminos entre diferentes realidades, acaba por
convertirse en un medio de transporte ideal para conectar diferentes puntos
separados por el espacio y por el tiempo. Un artefacto semejante acoplado a un
coche volador pilotado por una peculiar inteligencia artificial es el vehículo
escogido por Heinlein para desplazarse entre los diferentes universos en su
novela El número de la bestia. En ella se plantea que el número de
dimensiones del espacio y el tiempo son seis: tres dimensiones espaciales y tres
dimensiones temporales. Mediante un simple cambio de coordenadas es posible
desplazarse sin ningún problema por el espacio y el tiempo. Por último, en la
monumental obra de Greg Bear, Eón, aparece la Piedra, un gigantesco asteroide
hueco en cuyo interior reposa una Vía dotada de múltiples puertas de acceso a
múltiples universos y realidades alternativas a la nuestra.
Crichton,
se utiliza este concepto para viajar hasta la Edad Media utilizando un sistema
de teleportación cuántica. David Brin plantea también la idea del multiverso
para viajar por el tiempo en su novela El efecto práctica. El zievatron,
un artefacto capaz de abrir caminos entre diferentes realidades, acaba por
convertirse en un medio de transporte ideal para conectar diferentes puntos
separados por el espacio y por el tiempo. Un artefacto semejante acoplado a un
coche volador pilotado por una peculiar inteligencia artificial es el vehículo
escogido por Heinlein para desplazarse entre los diferentes universos en su
novela El número de la bestia. En ella se plantea que el número de
dimensiones del espacio y el tiempo son seis: tres dimensiones espaciales y tres
dimensiones temporales. Mediante un simple cambio de coordenadas es posible
desplazarse sin ningún problema por el espacio y el tiempo. Por último, en la
monumental obra de Greg Bear, Eón, aparece la Piedra, un gigantesco asteroide
hueco en cuyo interior reposa una Vía dotada de múltiples puertas de acceso a
múltiples universos y realidades alternativas a la nuestra.
 camino
por el que el tiempo finalmente se encauza. Por ejemplo, en la novela de Greg
Egan Cuarentena uno de los protagonistas tiene la facultad de recorrer
todas las posibles líneas de la realidad que se abren ante él, elegir aquella
que resulta más adecuada a sus planes y colapsarla, dándole realidad y
descartando todas las posibles alternativas. Este concepto de futuro como árbol
con múltiples ramificaciones en la que en cada momento escogemos una diferente
aparece también en las películas de la serie Terminator. Curiosamente,
el tratamiento que se hace del tiempo varía de una a otra película. La primera,
por ejemplo, es un alegato a favor del destino inmutable. El robot que viaja al
pasado para desequilibrar la contienda entre la humanidad y las inteligencias
mecánicas eliminando al líder humano antes de nacer en realidad termina no sólo
propiciando el nacimiento de ese líder sino también engendrando a la
inteligencia artificial que forma el otro
camino
por el que el tiempo finalmente se encauza. Por ejemplo, en la novela de Greg
Egan Cuarentena uno de los protagonistas tiene la facultad de recorrer
todas las posibles líneas de la realidad que se abren ante él, elegir aquella
que resulta más adecuada a sus planes y colapsarla, dándole realidad y
descartando todas las posibles alternativas. Este concepto de futuro como árbol
con múltiples ramificaciones en la que en cada momento escogemos una diferente
aparece también en las películas de la serie Terminator. Curiosamente,
el tratamiento que se hace del tiempo varía de una a otra película. La primera,
por ejemplo, es un alegato a favor del destino inmutable. El robot que viaja al
pasado para desequilibrar la contienda entre la humanidad y las inteligencias
mecánicas eliminando al líder humano antes de nacer en realidad termina no sólo
propiciando el nacimiento de ese líder sino también engendrando a la
inteligencia artificial que forma el otro
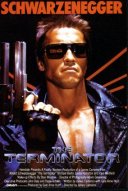 lado
de la lucha. En cambio, en Terminator 2 el concepto de tiempo que se
desarrolla es algo mucho más fluido, en el que tiene cabida el libre albedrío:
el segundo intento de asesinato de la inteligencia artificial no solo fracasa en
eliminar al líder humano en su adolescencia sino que se vuelve contra ella, pues
el hombre que la creó muere en la lucha. Y toda una realidad futura con una
guerra imposible desaparece para dejar paso a un nuevo futuro. Algo parecido
sucede en Lo que el tiempo se llevó, de Ward Moore, una especie de
ucronía donde un universo alternativo en el que las fuerzas del sur ganaron la
Guerra de Secesión americana se ve destruido y alterado por un inocente viaje
en el tiempo destinado a documentar en directo la batalla de Gettysburg.
lado
de la lucha. En cambio, en Terminator 2 el concepto de tiempo que se
desarrolla es algo mucho más fluido, en el que tiene cabida el libre albedrío:
el segundo intento de asesinato de la inteligencia artificial no solo fracasa en
eliminar al líder humano en su adolescencia sino que se vuelve contra ella, pues
el hombre que la creó muere en la lucha. Y toda una realidad futura con una
guerra imposible desaparece para dejar paso a un nuevo futuro. Algo parecido
sucede en Lo que el tiempo se llevó, de Ward Moore, una especie de
ucronía donde un universo alternativo en el que las fuerzas del sur ganaron la
Guerra de Secesión americana se ve destruido y alterado por un inocente viaje
en el tiempo destinado a documentar en directo la batalla de Gettysburg.
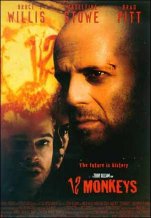 humanidad
se encuentra al borde de la extinción. Un ataque terrorista perpetrado por una
organización llamada "Ejercito de los doce monos" ha liberado en la atmósfera
un mortífero virus y los supervivientes se ven abocados a una existencia
miserable en unas estancias subterráneas herméticamente selladas. Todos los
registros se han perdido con la catástrofe y los científicos envían al pasado a
Cole para intentar conseguir una información vital para la elaboración de una
vacuna. Tomado por loco (una excelente explicación de porque no existe un
registro histórico de otros viajes temporales), poco a poco va descubriendo la
verdad que se esconde tras la trama de los doce monos, que tiene poco que ver
con lo que se sabía en el futuro. Pero se ve completamente incapaz de frenar el
curso de los acontecimientos e incluso pierde la vida en ello. Lo curioso es que
su asesinato es contemplado por su yo mas joven, que más adelante, en el futuro,
rememorará ese momento.
humanidad
se encuentra al borde de la extinción. Un ataque terrorista perpetrado por una
organización llamada "Ejercito de los doce monos" ha liberado en la atmósfera
un mortífero virus y los supervivientes se ven abocados a una existencia
miserable en unas estancias subterráneas herméticamente selladas. Todos los
registros se han perdido con la catástrofe y los científicos envían al pasado a
Cole para intentar conseguir una información vital para la elaboración de una
vacuna. Tomado por loco (una excelente explicación de porque no existe un
registro histórico de otros viajes temporales), poco a poco va descubriendo la
verdad que se esconde tras la trama de los doce monos, que tiene poco que ver
con lo que se sabía en el futuro. Pero se ve completamente incapaz de frenar el
curso de los acontecimientos e incluso pierde la vida en ello. Lo curioso es que
su asesinato es contemplado por su yo mas joven, que más adelante, en el futuro,
rememorará ese momento.