 Desde
la estantería de enfrente
Desde
la estantería de enfrente
La Quinta Columna
Juan Manuel Santiago
El castillo alto
Stanislaw Lem
Memorias (de un pequeño monstruo) encontradas en un baúl
|
En El castillo alto,
Stanislaw Lem trata de plantear, más que de resolver, todas estas preguntas. No
es una autobiografía al uso, porque Lem no fue un escritor al uso. Incluso le
pide perdón al niño que fue, por robar su memoria de manera impune: "Desearía dejar hablar al niño,
retroceder sin llegar a interferir, pero en vez de eso lo exploto, le robo, le
vacío los bolsillos, sus notas, sus dibujos, para mostrar a los adultos qué
promesas cumplió y cómo incluso sus defectos fueron virtudes en estado
embrionario. (...) No jugué limpio. A un niño no se le trata así." (Pág.
12) Stanislaw Lem, el autor racionalista por antonomasia, afronta su infancia y juventud, desde los seis hasta los dieciocho años, como quien experimenta con un ratoncillo de laboratorio, como si estuviera narrando las peripecias de un extraño. Al igual que los seres surgidos de la mente de los inquilinos de la estación espacial de Solaris, Lem parece tratar a su otro yo infantil como si no hubiera llegado a existir: un ser de carne y hueso, pero sin alma, sin derecho a vivir ni morir, a quien ridiculizar en sus manías (excepto cuando estas manías devienen en virtudes, como él mismo indica en el texto citado más arriba), a quien satirizar en sus comportamientos. Lem se trata a sí mismo como el personaje de una de sus novelas o relatos satíricos. Podría morar en alguno de los extraños planetas en los que recala el intrépido Ijon Tichy, o ser uno de los robots secundarios de Ciberíada. ¿Por qué reniega Lem de su infancia, para a continuación
maltratarse y dedicarse todo un libro autobiográfico? Tal vez se trate de una
catarsis, o de un ajuste de cuentas; en todo caso, el propio Lem no parece muy
dispuesto a analizarse en términos freudianos. Ni siquiera se deja seducir por
la tentación de los pequeños objetos que ayuden a evocar épocas enteras, a la
manera de Marcel Proust: "Intentaba leer a Proust pero no podía, y tampoco lograba salir con chicas." (Pág. 109) Sin ánimo de psicoanalizar a Lem, la lectura de El
castillo alto nos habla de un autor que se siente completamente extrañado
por su otro yo infantil: como ya hemos dicho, a la manera de un habitante de la
estación espacial de Solaris ante su visitante, si éste fuera él mismo. "La autobiografía de Norbert Wiener arranca así: "Yo fui un niño prodigio". Yo debería decir: "Yo fui un monstruo"." (Pág. 47) Y no deja de ser un contrasentido, pues Lem siempre
reconoció que había sido un niño superdotado, tal vez el más inteligente del
sur de Polonia. Sin embargo, opta por los aspectos más oscuros de su
personalidad, como si se diseccionase, intentando explicarse a sí mismo. No
obstante, lo hace con cierta comprensión, incluso con simpatía: "El niño que era me interesa y
al mismo tiempo me alarma." (Pág. 70) Stanislaw Lem se interesa por un niño que no interactúa con otros niños, pero que muestra querencia por casi todos los objetos que había en su casa. Incapaz de recordar las caras de sus compañeros de escuela, pero con una memoria casi fotográfica (cartográfica, diría) de la casa en la que creció. "Me es más sencillo hablar de
los objetos de mis primeros años de vida que de las personas. Pues entonces sólo
los objetos -si puede decirse tal cosa- fueron honestos conmigo, fueron del
todo sinceros, no escondieron nada: aquellos que estaban a mi alcance y los que
yo destrozaba, así como los que no controlaba." (Pág. 79) Esta declaración de principios nos ayuda a entender al autor de Ciberíada o de algunos relatos de Diarios de las estrellas: la personificación del robot y la deshumanización de la persona son constantes en la obra de Lem, y aquí podemos encontrar algunas pistas de lo que fue no sólo la obra posterior del autor, sino también su filosofía existencial. El niño que destroza sus juguetes con auténtica crueldad es el mismo que puede describir con todo lujo de detalles el baúl del abuelo, la profusión de gadgets que atestaban la sala de espera y la consulta de su padre (territorio prohibido), las láminas de los libros de medicina (en particular, otorrinolaringología, la especialidad que practicaba su padre) o incluso rehuir los objetos más proclives a confundirse con personas: la ropa, que no le interesaba. La topografía de la casa familiar le lleva varios capítulos.
Esas seis habitaciones nos hablan de un robinsón urbano encallado en una ciudad
polaca de entreguerras, un ámbito a descubrir, que casi le resulta más
interesante que los comercios de esa Lvov llena de tiendas de dulces, en la que
la decisión más difícil de un niño estribaba en gastarse la paga semanal en
un paquete de pasteles judíos jalva
de 20 groszy o en dos de 10. Lem nos
remite de continuo a sus primeras lecturas: investiga los bolsillos de su padre
con la exhaustividad con que los liliputienses despojan a Gulliver (uno de sus
referentes literarios más evidentes), explora su casa como Robinson Crusoe y, a
falta de un Viernes con quien compartir juegos, se da a la invención de nuevos
espacios. Las lecturas de Kipling, Verne, Wells y Dumas aguzan la inventiva del
joven Stanislaw, que consagra años y años, cuadernos y cuadernos, a la
expedición de títulos y pasaportes falsos, convertido en el burócrata de
Nunca Jamás, el funcionario probo que le exige un documento acreditativo a los
reyes y héroes de sus juegos solitarios. No cuesta mucho imaginar al pequeñito
Stanislaw Lem como la contrapartida del Oskar Matzerath de El tambor de hojalata, de Günter Grass. Lvov en lugar de Danzig. La
invasión en lugar del invasor. Sellos de caucho manufacturados en
lugar de un tambor. Ese Lem que requiere un pasaporte como condición previa
para viajar a mundos de fantasía y moverse por las galaxias es el precedente del
Lem de Memorias encontradas en una bañera;
pero también del que, a continuación, diserta sobre la utilidad del arte y
llega a una conclusión que vale por todo el libro: "Ese mundo nuestro hubiera sido
diferente si los corazones de la Gestapo hubieran tenido sensibilidad para la
poesía." (Pág. 170) La sombra de la guerra mundial ocupa el último capítulo de El castillo alto. La escuela de Lem ya no es ese mundo en el que los alumnos eligen a los condiscípulos que desempeñarán los papeles de Niño de mamá y Bufón de la clase, mientras viven momentos de terror por culpa de profesores sustitutos de Geografía. La amenaza nazi moviliza a los alumnos adolescentes, que reciben una instrucción militar con unos métodos y municiones tan anticuadas que, a medida que uno lee el capítulo séptimo, comprende mejor el destino de aquella Brigada Pomorska, que intentó defenderse de los tanques alemanes... con una carga de caballería. ¿Cómo no ver en ese Stanislaw adolescente, que aprende a tirar con escopeta para defender a su patria, al autor de una de las mayores denuncias del nazismo, la impresionante Provocación? El mundo viejo en descomposición. Lo antiguo, que va
siendo sustituido por la incertidumbre de una guerra tras la cual ya nada será
lo que era. La necesidad de reivindicar la memoria, perdido ya aquel mundo. La
Lvov de la infancia, en la que cuando un profesor enfermaba se le concedía una
hora libre a los alumnos, que iban a haraganear al Castillo Alto que da nombre al
libro. Y un Lem que sigue sin saber, como apuntaba al principio de la reseña,
si es rehén de esa memoria o la puede controlar. "La memoria y yo somos un par de caballos que se observan con suspicacia, que tiran del mismo carruaje. Así que vamos allá, inseparable y desconocido compañero mío, mi enemigo, mi amigo." (Pág. 218) Establecida ya la imposibilidad de desvincularse del método
científico (las interminables descripciones de sus lugares de infancia) y de la
memoria y la percepción como herramientas para alcanzar el conocimiento de la
verdad (en una conclusión similar a la de La
investigación), a Lem sólo le queda el recurso a uno de sus temas
favoritos: el azar y la necesidad. Si no puede explicarse a sí mismo en términos
mesurables ni emocionales, ¿qué le queda? Sin duda, la necesidad de que el Lem
que escribe El castillo alto sea una
prolongación del mismo Lem que vivió los sucesos que describe. Y, si la
necesidad sigue sin explicarlo, el azar. La eterna dualidad de la obra de Lem: "Y así uno pasa voluntariamente o a la fuerza, desde el destino visto como Providencia omnisciente al destino visto como una teoría de estadísticas, un hervidero de fuerzas ciegas que esculpen guijarros en el torrente de un río. Del Creador Consciente a la creación aleatoria. De la Necesidad al Azar." (Pág. 190) Y de este modo, con esta conclusión (claudicación, más bien), Stanislaw Lem nos da una de sus obras más características, un perfecto compendio de sus preocupaciones, una recapitulación de sus inquietudes y estilo, y lo hace bajo una apariencia insólita para el lector asiduo de su obra: la autobiografía. Si bien es cierto que no alcanza la profundidad de Solaris o La investigación (acaso le dio demasiado miedo hurgar tan hasta el fondo en su propia infancia y manera de ser), El castillo alto es una obra muy representativa de lo que escribía Stanislaw Lem, cuyo estilo no nos cuesta nada reconocer en sus páginas, y cuya lectura resulta imprescindible para entender al autor y su época.  Archivo de La Quinta Columna |
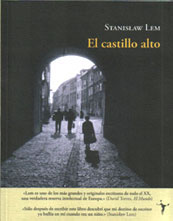 ¿Hasta qué punto es fiable la propia memoria? ¿Somos
esclavos de nuestros recuerdos o de la imagen que tenemos de éstos? ¿En qué
medida es irresoluble el conflicto eterno entre la memoria del autobiógrafo y
las pretensiones artísticas y literarias del escritor, cuando el uno y el otro
son la misma persona? ¿Tenemos derecho a hurgar en la memoria de quien fuimos,
desde la posición preeminente del que somos?
¿Hasta qué punto es fiable la propia memoria? ¿Somos
esclavos de nuestros recuerdos o de la imagen que tenemos de éstos? ¿En qué
medida es irresoluble el conflicto eterno entre la memoria del autobiógrafo y
las pretensiones artísticas y literarias del escritor, cuando el uno y el otro
son la misma persona? ¿Tenemos derecho a hurgar en la memoria de quien fuimos,
desde la posición preeminente del que somos?