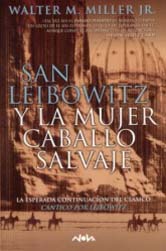
San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje
Walter M. Miller Jr.
Título original: Saint Leibowitz and the Wild Horse Woman
Trad. Rafael Marín
Col. Nova nº 132
Ediciones B, 2000
|
A veces las lagunas en la educación de uno mismo terminan siendo algo útil. El no haber leído Cántico por Leibowitz me permitió enfrentarme con su continuación (que no es tal) sin que las inevitables comparaciones con la obra original (todo un clásico del género) contaminasen mis impresiones. Y curiosamente, acabada la lectura de esta San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje tengo miedo de enfrentarme con la novela anterior, un cierto temor a que me decepcione. Dicho esto debo añadir que estamos ante una novela densa, incómoda, de lectura engañosamente fácil y nada consoladora; llena de reflexiones entre líneas que al principio uno no capta y que terminan dinamitándole la cabeza en los inevitables tiempos muertos que median entre su lectura. Es la obra de un autor en sus últimos días, elaborada trabajosamente palabra a palabra durante años, y creada con amor, con desesperación y, a veces, es posible que hasta con odio. San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje es, al igual que Cántico por Leibowitz, la obra de un católico que no sólo no oculta su condición de tal sino que posiblemente es en buena medida su fe la que le mantiene mientras va escribiendo, mientras trata de descifrarse a sí mismo a través de las palabras que surgen de su mente. Cosa nada habitual en la ciencia-ficción, donde un comportamiento literario agnóstico (sea o no creyente el autor) es lo más frecuente. Y con esto no quiero decir que la ciencia-ficción no haya tocado jamás el tema de lo divino, sino que cuando lo ha hecho ha sido casi siempre desde una perspectiva de espectador racional no involucrado. Por el contrario, la novela de Miller no sólo es, como digo, declaradamente religiosa, sino que en ella abundan las visiones y apariciones no tomadas como sueños o desvaríos fruto de la enfermedad o la desorientación, sino como auténticos mensajes venidos de más allá que luego se revelan como importantes para lo que ocurre en la historia. Sabiendo cómo murió Miller (se suicidó algo después de la muerte de su esposa, en un momento en el que él mismo tenía problemas de salud) es fácil, y hasta tentador, trazar un paralelismo entre la trama de esta novela y los últimos años de su autor, o buscar en el brusco giro que da la trama (de un reformismo religioso triunfante a la derrota de este a manos de un poder secular que no comprende a la Iglesia y de la que sólo le interesa su utilidad como instrumento político) el reflejo literario de una crisis de fe por parte del autor. Poco importa, en realidad, si eso es cierto o no. Las motivaciones de una obra pueden ser complejas o simples, atractivas o repugnantes, pero en última instancia lo único que importa de cara al lector es el resultado final: cómo se haya llegado hasta él es irrelevante. Y el resultado es que estamos ante una magnífica novela, llena de errores, de arrepentimiento, de dudas, de desesperación. Estamos ante un libro que hace que sus más de quinientas páginas se nos queden cortas, que nos obliga (una vez terminada su lectura y mientras lo devolvemos a la estantería) a rumiarlo una y otra vez como si fuera un alimento difícil de digerir. Orson Scott Card (el otro gran moralista de la ciencia-ficción, y uno de los pocos autores que han hecho bandera de su condición de miembro militante de una iglesia) ha dicho de esta novela: "Y al final uno encuentra que es un creyente. No en la religión de los personajes, sino en la fe del autor: que sean como fueren las fuerzas que juegan con las vidas de los seres humanos, la única esperanza que nos queda como individuos es esforzarnos al máximo para lograr aquello que consideramos bueno". Y define la novela como "El paraíso perdido de nuestro tiempo: un grito de fe sin esperanza, o quizá de esperanza sin fe". Como dije antes, la forma en que la novela está escrita resulta engañosamente fácil. Un estilo sencillo, limpio, siempre al servicio de la historia y nunca como un fin en sí mismo. Y con esa sencillez, casi con ese candor, Miller nos arrastra una y otra vez a un universo que parece condenado y nos hace asomarnos al alma de unos personajes torturados y extraños en los que, sin embargo, nos reconocemos a nosotros mismos. Porque ese mundo post guerra nuclear, ese paisaje en el que la ciencia-ficción, la Edad Media (o quizá el tumultuoso Renacimiento italiano) y las amplias praderas del mejor western se dan la mano, no es otro que nuestro mundo, despiezado y vuelto a recomponer en otro orden. Ese monje que no sabe adónde pertenece, que termina la novela sin saber (pero presintiéndolo en cierto modo) que sólo nos pertenecemos a nosotros mismos y que el único Dios posible es ese Dios personal que nunca podremos compartir con los demás, somos también todos nosotros, diseccionados (pero no con frialdad, sino con pasión, con amor; renunciado a la esperanza pero sin poder evitarla) y vueltos del revés para que podamos vernos como somos en realidad. San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje habla de muchas cosas: de fe y de ausencia de ella, de desesperación y fracaso, de miedo y de orgullo, de las cosas que destruimos y los muros que alzamos. Y sin duda, habla de su autor; es, en cierto modo, su autor, o al menos todo lo que ha permitido (a veces sin quererlo) que veamos de él. Pero sobre todo, San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje habla de nosotros. Y lo que nos dice no incita a la comodidad, a la autocomplacencia, al rápido masticamiento de ideas y situaciones para pasar a la siguiente. Más bien nos invita embarcarnos en una reflexión sobre nosotros mismos y nos obliga a no cerrar los ojos, sin importar lo desagradable que sea el paisaje por el que transitemos. Rodolfo Martínez |