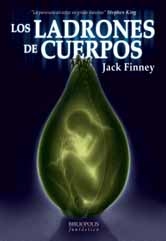
Los ladrones de cuerpos
Jack Finney
Título original: The Body Snatchers
Trad. Lorenzo Luengo
Col. Bibliópolis Fantástica nº 2
Bibliópolis, 2002
|
A estas alturas creo que la historia es conocida por todo el mundo: en el californiano y pacífico pueblo de Santa Mira, el recientemente divorciado doctor Miles Bennell comienza a recibir a un buen número de sus conciudadanos, todos ellos aquejados del mismo delirio: sus parientes cercanos ya no son ellos mismos. Hablan igual, tienen todos sus recuerdos, pero no son ellos, no son las mismas personas. Poco a poco (de hecho, al lector se le antoja que con excesiva lentitud, quizá precisamente por lo conocido de la historia en nuestros días), Bennell suma dos y dos y comienza a darse cuenta de lo que ocurre: unos alienígenas han invadido Santa Mira, reemplazando a sus habitantes por copias exactas, siniestros sosias incapaces de sentimientos o emociones, pero perfectamente capacitados para una representación mimética de los originales, mientras éstos duermen. Y, por supuesto, la pacífica población de Santa Mira es sólo el principio, la cabeza de playa de la invasión: el objetivo es reemplazar a todo el género humano en progresión geométrica. Escrito en 1955, Los ladrones de cuerpos es el relato sobre la paranoia llevada a su grado más extremo, así como el que inauguró el subgénero de la invasión silenciosa, que parece haber cundido más en la rama audiovisual de la ciencia-ficción que en su vertiente literaria. Sin ir más lejos, Los ladrones de cuerpos goza nada menos que de tres adaptaciones fílmicas, de intenciones, conclusiones y resultados dispares. Pero su influencia llega aún más lejos: desde la mítica serie de TV Los invasores (aquellos terroríficos suplantadores incapaces de doblar el dedo meñique), hasta ciertos capítulos de la más reciente Expediente X. Como he dicho, el libro está escrito en plena década de los cincuenta, y se nota. Se nota por muchos factores, aunque abundaré en algunos de ellos más adelante. De momento, vaya por delante la advertencia al lector de que va a encontrarse con un libro que contiene párrafos de un racismo y sobre todo de un machismo palpables, escrito en una época a años luz de nuestra actual era de inane corrección política. Racismo y machismo quizá incluso más ofensivos para nuestra mentalidad por innatos: son completamente inherentes a todos los personajes, que lo practican con una fe nacida de la práctica. Sencillamente, todo el mundo sabe cuál es su lugar, y nadie hace nada por discutirlo. Y menos que nadie, los alienígenas, copias de nosotros mismos hasta en lo malo. Incluso la heroína saca provecho de ello, precisamente en la única ocasión en la que deja de ser la damisela en apuros para hacer algo más útil que correr, gritar o arrebujarse en los brazos del héroe deseando que las cosas no sean como son. En un lúcido, aunque a ratos farragoso, ensayo que acompaña a la presente edición, el traductor Lorenzo Luengo nos hace partícipes de una suerte de polémica que existió entre Jack Finney y Stephen King. King estaba convencido que Finney había escrito Los ladrones de cuerpos como metáfora de la situación paranoide vivida por los estadounidenses en la década de los 50, en pleno auge de la guerra fría y la persecución maccartista. Finney se defendía, aunque en los albores de la década de los 80, completamente a toro pasado, diciendo que había escrito su novela como un simple divertimento. Y Luengo parece inclinarse por la versión del autor. Este modesto reseñador, recién leído el libro, se decanta por la versión de King. Puede que se hiciera o no con dicha intención, pero el texto rezuma paranoia a lo distinto, a lo alienígena, a lo ajeno... y lo que es infinitamente peor, a lo que es distinto, alienígena o ajeno, pero con una apariencia externa indistinguible de cualquiera de nuestros parientes y vecinos, de cualquiera de los nuestros. De nuestros propios hijos. De nosotros mismos. Este miedo a lo distinto, aun bajo apariencias familiares, permea gran parte de la literatura y el cine de entretenimiento de esta época en los Estados Unidos: no podemos dejar de recordar la legión de películas sobre adolescentes hombres-lobo, zombies o simplemente macarras moteros; buenos chicos trocados en delicuentes juveniles por obra y gracia de una chupa de cuero, que amenazaban con derrocar el statu quo y llevarse a las virginales hijas de los preocupados (y republicanos, y maccartistas, y anti-comunistas) padres que consumían aquellos productos con la fruición enfermiza que sólo puede proporcionarnos lo ajeno, lo distinto y lo alienígena. Tanto da que sean moteros, hombres-lobo con chaquetas de capitán de fútbol de instituto, espías soviéticos o copias vegetales provenientes de una vaina. Y es precisamente el final, ese final súbito y precipitado, que abunda en la absurda idea de la superioridad humana tan querida de Heinlein (lamentablemente, un análisis comparativo entre su propia versión de la invasión silenciosa, Amos de títeres, y este Ladrones de cuerpos escapa al alcance de esta reseña) y que remata en una Santa Mira recuperándose rápida y seguramente de sus heridas, lo que más subraya la idea paranoide y el odio hacia lo distinto, precisamente por contraste. Santa Mira se recupera de las heridas y vuelve al ideal norteamericano de los 50, a las tartas de manzana y las veladas en el jardín, en medio de una postal de Norman Rockwell. En este sentido, cualquiera de los finales de las versiones fílmicas de la obra son muy superiores al del propio libro. Sin embargo, no quiero terminar esta reseña dando la impresión de que el libro no me ha gustado. Más bien al contrario, es un libro que se lee de un tirón, y que no sólo conserva, sino que potencia la sensación de encerrona, de angustia, de paranoia en fin de su mejor versión en celuloide, de la que tan grato recuerdo conservo, la de Don Siegel. El lector de Amos de títeres no duda en ningún momento que el Hombre saldrá victorioso de su mortal pulso con el Invasor Ajeno. Sin embargo, esa placentera, y falsa, sensación de seguridad no se da en Los ladrones de cuerpos. Carlos Manuel Pérez |